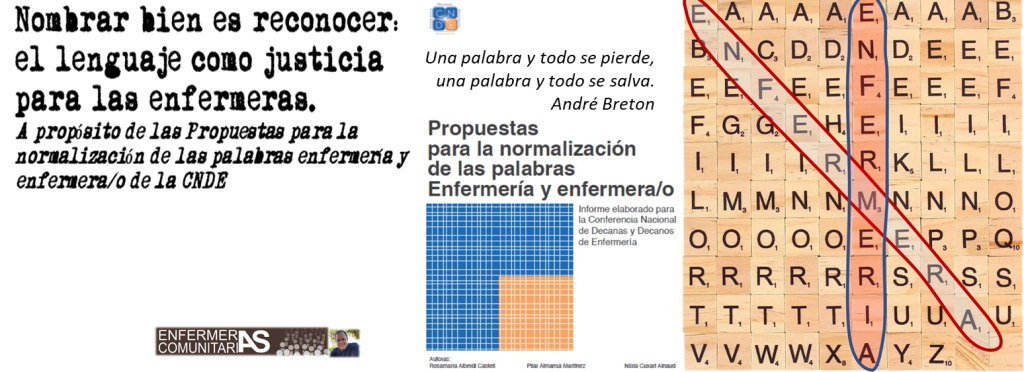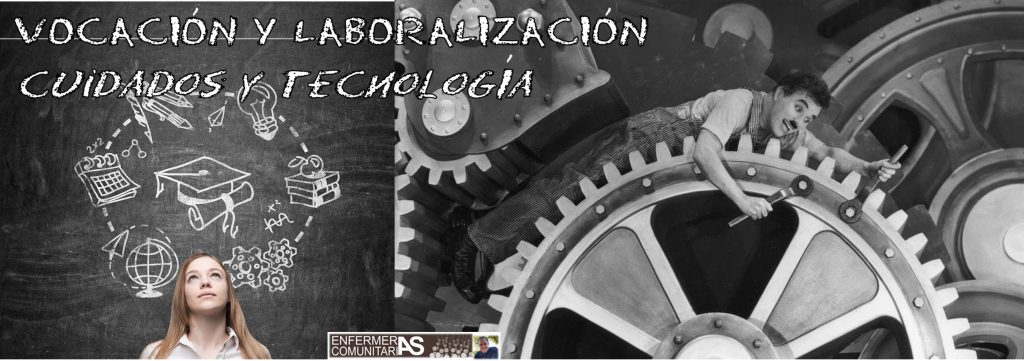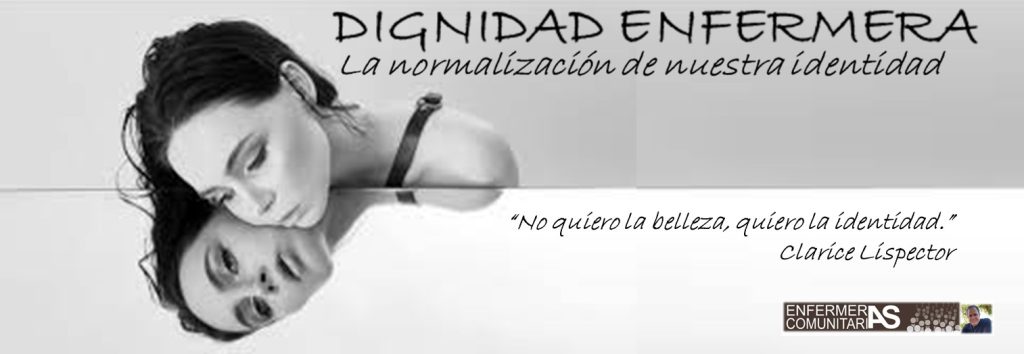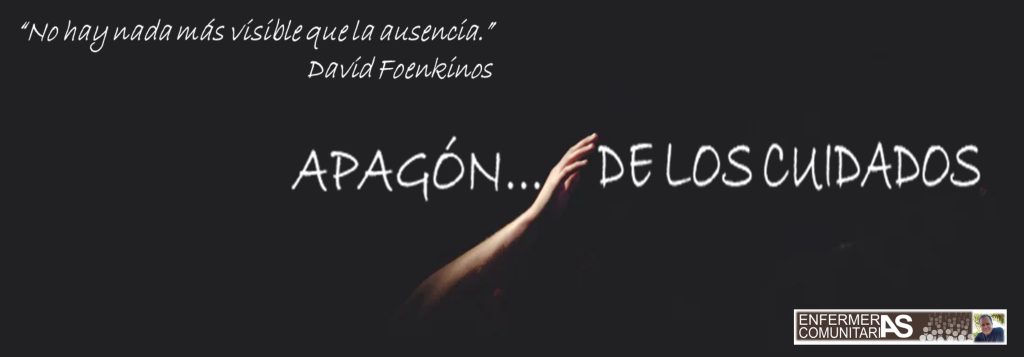
“No hay nada más visible que la ausencia.”
David Foenkinos[1]
La tarde del 28 de abril de 2025, España y Portugal quedaron súbitamente sumidos en un apagón eléctrico de proporciones históricas. En un instante, las ciudades quedaron sin suministro eléctrico, los electrodomésticos dejaron de funcionar, los procesos electrónicos dejaron de funcionar, muchos transportes públicos se detuvieron sin posibilidad de avanzar, las comunicaciones se interrumpieron. El bullicio de la vida cotidiana cedió paso a la incertidumbre y a una creciente sensación de desconcierto. Nadie estaba preparado para una desconexión de semejantes proporciones. Se dispararon las hipótesis: un fallo técnico en la red, un ciberataque, un sabotaje, un error humano… que condujeron a la especulación y al miedo, demostrando hasta qué punto la energía eléctrica, ese recurso invisible y cotidiano, es indispensable para la vida moderna[2].
Nuevamente, como ya sucediera en las primeras fases de la pandemia de la COVID 19, mucha gente se lanzó a una compra compulsiva de alimentos, pilas, agua, transistores y el ya clásico, y poco comprensible, papel higiénico, que rápidamente desaparecieron de las estanterías de los supermercados. Las compras en comercios y grandes superficies se paralizaron ante la imposibilidad de pagar electrónicamente. Los restaurantes y cafeterías cerraron o tan solo suministraban bebidas y bocadillos fríos. La accesibilidad se resintió ante la paralización de dispositivos que la favorecen. Los incidentes en ascensores y otros dispositivos generaron situaciones de pánico al quedar las personas atrapadas en ellos sin posibilidad de salir. Los servicios de transporte dejaron de funcionar por falta de energía eléctrica y la gestión de aeropuertos paralizados al no poder establecer las comunicaciones imprescindibles que garantizan la seguridad aérea. Respiradores y otros instrumentos de soporte vital para personas con dependencia en sus domicilios se desconectaron con la lógica angustia para sus familiares. Los servicios de emergencias y de protección social se colapsaron. Los sistemas de seguridad dejaron de funcionar. Los actos de pillaje y las estafas dieron rienda suelta a la imaginación de quienes siempre ven oportunidades en las desgracias colectivas. Reacciones compulsivas sin mayor justificación que el miedo a lo desconocido, a la oscuridad[3].
Las autoridades intentaron transmitir calma, a pesar de quienes se apresuraron a denunciar lo contrario, los medios de comunicación —cuando pudieron— improvisaron actualizaciones informativas fragmentadas y no siempre generadoras de tranquilidad.
La sociedad entera se vio obligada a enfrentarse a algo que, hasta ese momento, simplemente «estaba allí» a pesar de su clara dependencia. La electricidad, como muchas otras infraestructuras esenciales, es invisible cuando funciona, pero se vuelve cruelmente visible en su ausencia. Este colapso momentáneo puso en evidencia la fragilidad de un sistema y de una sociedad que se asumen como infalibles y presumen de fortaleza, pero que dependen de soportes invisibles cuya ausencia sume al sistema y a la población en el caos, abriendo una ventana a la reflexión colectiva sobre lo que realmente sostiene nuestras vidas[4].
Fragilidad que, precisamente, es la que justifica y da sentido en gran medida a la existencia e importancia de los cuidados. En base a dicho apagón, a lo que el mismo supone para la vida diaria de la humanidad, y a la fragilidad humana que precisa de cuidados, es sobre lo que me propongo reflexionar hoy, con relación a la importancia y necesidad de los cuidados profesionales, enfermeros.
Imaginemos, desde esta analogía que propongo, un apagón total de cuidados. No una huelga formal como protesta visible, sino una interrupción absoluta, súbita, inesperada y permanente, como la que se produjo con la electricidad, de ese sostén, habitualmente ignorado, que las enfermeras ofrecen a diario en cualquier rincón, de cualquier sistema de salud, en cualquier país del mundo.
Como la electricidad, los cuidados enfermeros están presentes de forma constante y natural. Son capaces de que las respuestas necesarias para afrontar los problemas de salud funcionen. Permiten trasladar seguridad, acompañan, consuelan y fortalecen, generan confianza y bienestar. Pero rara vez son reconocidos y valorados como correspondería en función a la aportación real que proporcionan a la salud de la ciudadanía y a la sostenibilidad de los sistemas de salud. ¿Qué pasaría si, como el apagón eléctrico, en cinco segundos desapareciesen los cuidados enfermeros de cualquier ámbito, rincón o contexto?
Si ese apagón de cuidados tuviera lugar, los primeros efectos serían devastadores en todos aquellos contextos en los que se dejaran de prestar los cuidados enfermeros.
Por poner tan solo algunos ejemplos, en las unidades de cuidados intensivos (UCI), las personas en estado crítico quedarían sin, precisamente, esos cuidados intensivos que las definen. La monitorización constante y la respuesta rápida a mínimos cambios clínicos se vería seriamente afectada a pesar de que siguiesen activados los aparatos técnicos. Sin pretender ser tremendista ni alarmista, las complicaciones se multiplicarían: riesgo evidente de infecciones nosocomiales, de fallos multiorgánicos, de errores en la administración de medicación[5].
En los servicios de urgencias, la ausencia de cuidados equivaldría a un colapso inmediato de la atención sanitaria de emergencia. La descoordinación absoluta en el flujo asistencial, el aumento de errores y eventos adversos, el colapso emocional de personas y familiares dada la altísima vulnerabilidad emocional, los cuidados de sostén tales como la escucha, la información cercana y oportuna, el acompañamiento… dejarían de estar presentes, el miedo y la desorientación se dispararían. La violencia verbal y física contra los profesionales también aumentaría, como muestran estudios en contextos de saturación y falta de cuidado. El sistema quedaría completamente expuesto por la dependencia crítica de los cuidados enfermeros[6].
En las unidades neonatales, donde los más pequeños requieren cuidados altamente especializados, la falta de cuidados enfermeros significaría la pérdida de control sobre signos vitales, alimentación y contención emocional. La mortalidad neonatal aumentaría de forma alarmante, como ya se ha visto en contextos de sobrecarga asistencial[7].
En las salas de hospitalización, las personas postoperadas no recibirían los cuidados necesarios, las valoraciones clínicas dejarían de realizarse con la frecuencia debida y la vigilancia de los efectos adversos desaparecería, el soporte emocional dejaría de prestarse con las consiguientes consecuencias para las personas ingresadas y sus familias. El resultado sería un incremento directo en la morbi-mortalidad hospitalaria[8].
En la atención primaria, el apagón de cuidados eliminaría de golpe la educación para la salud en todos los ámbitos comunitarios, el seguimiento de personas con enfermedades crónicas, de personas vulneradas y el acompañamiento en procesos de salud complejos dejaría de hacerse. Programas de control y seguimiento de problemas de salud o estrategias como la vacunación, tanto infantil como de adultos, los cribados de determinadas patologías, la continuidad de los cuidados… quedarían suspendidos, con consecuencias acumulativas a medio y largo plazo[9].
Las personas con problemas de salud mental quedarían sin apoyos comunitarios, las cuidadoras familiares dejarían de tener referentes que les permitiesen afrontar eficazmente los procesos de cuidados que llevan a cabo y de autocuidado para evitar su autocolapso[10].
Las personas en la fase final de su vida lo harían en precario y sin el consuelo de un cuidado acompañado y profesional.
En los hogares, muchas personas en situación de dependencia se verían abandonadas a una red familiar debilitada o inexistente. El control de cuidados complejos, la administración de medicamentos paliativos, la orientación para la autonomía funcional… todo desaparecería o se vería alterado de forma abrupta. El impacto sería especialmente grave en contextos de cronicidad y envejecimiento, como se observa en buena parte de la población europea y latinoamericana[11],[12].
Las mujeres embarazadas quedarían sin cuidados especializados durante su gestación y tras el parto, con el consiguiente efecto de ansiedad, temor e incertidumbre ante una situación que, por muy natural que sea, requiere de esos cuidados para lograr la autonomía necesaria para afrontar la nueva situación individual y familiar.
Las personas con problemas de salud derivados de procesos oncológicos quedarían sin un soporte de cuidados terapéuticos que es fundamental en la evolución y afrontamiento generados por los mismos.
En los centros sociosanitarios, donde reside una población adulta mayor mayoritariamente frágil, el apagón de cuidados enfermeros se traduciría en un desastre silencioso: aumento de caídas, desnutrición, infecciones no detectadas, deterioro cognitivo acelerado, aislamiento emocional. Sin cuidados especializados de monitoreo, escucha, valoración y actuación, los centros se transformarían en espacios de contención sin atención.
Las situaciones de emergencia por accidentes o desastres sufrirían el apagón de cuidados de manera muy significativa sin la prestación de los mismos en contextos de tanta necesidad y precariedad.
La falta de una gestión eficaz de los cuidados en cualquiera de los ámbitos descritos y en muchos otros supondría un verdadero estado de desorden y confusión sin saber cómo actuar ante la demanda de unos cuidados, hasta antes de su desaparición, poco visibles que, sin embargo, y paradójicamente, se tornaría enormemente necesaria su recuperación y presencia.
En definitiva, cualquier ámbito en el que se prestasen cuidados, desde los más básicos a los más complejos, se verían seriamente afectados por la ausencia de los mismos y la falta de capacidades suficientes para asumir un autocuidado que no siempre es posible[13].
La reacción de la población sería, probablemente, de estupefacción inicial. Acostumbrados a concebir los cuidados como algo «natural» pero no primordial e incluso subsidiario, de bajo impacto para la salud y de poco valor, muchas personas solo comprenderían la magnitud del problema al verse afectadas directamente por ese “apagón” de cuidados.
La confianza en el sistema sanitario se erosionaría, y surgirían demandas sociales que exigirían explicaciones y soluciones.
En ese escenario distópico, los gestores sanitarios se enfrentarían a una paradoja: no podrían sustituir los cuidados con tecnología, ni con protocolos automatizados, ni siquiera con más personal médico, ni tampoco con el último de los recursos a los que últimamente se recurre como quien recurre a una pócima maravillosa, la Inteligencia artificial (IA). Descubrirían, tarde, que los cuidados enfermeros no son sustituibles y mucho menos prescindibles, sino un componente estructural de cualquier sistema de salud. Las medidas compensatorias resultarían insuficientes: incremento de consultas telefónicas, tele-atención sin soporte domiciliario, contratación de personal sin formación específica en cuidado. La realidad es que, sin cuidados, no hay sistema.
Más allá de lo ya comentado, existiría un daño simbólico, tan trascendente y poco valorado, como la pérdida de la dimensión humanizadora de la atención, la desafección entre profesionales y personas, la percepción de que la salud quede reducida al asistencialismo de un engranaje frío y despersonalizado[14].
Los medios de comunicación comenzarían a documentar casos límite, historias humanas que pondrían rostro al vacío del cuidado, al que durante tanto tiempo han ignorado, minusvalorado o estereotipado en favor de una tecnología, que tanto subliman, pero que es incapaz de suplir a los cuidados.
Desde el punto de vista político y económico, el apagón de cuidados revelaría el error de su falta de valoración y aportación eficaz y eficiente. Los sistemas de salud descubrirían el error de sus priorizaciones, y muchos informes que antes se archivaban sin consecuencias comenzarían a cobrar sentido: los que advertían que por cada persona adicional asignada a una enfermera aumentaba el riesgo de muerte, o que una mayor proporción de enfermeras con formación superior mejora los resultados en salud.
Cuidados que, ante su ausencia, se demostraría que iban mucho más allá del ámbito doméstico o intrascendente desde el que se valoraban, descubriendo que los mismos requieren de ciencia, juicio profesional, competencias específicas, manejo de tecnología, pero también de humanidad que tan solo las enfermeras están en disposición de prestar. El imaginario colectivo comenzaría a cambiar, y lo que se pensaba como «prescindible» pasaría a ser considerado «imprescindible».
Tener que descartar la ética de los cuidados enfermeros y confiar únicamente en la técnica y la tecnología equivaldría a convertir el acto de atender a las personas en un proceso deshumanizado y mecánico. Se podría monitorizar un corazón, pero no acompañar un miedo; se podría administrar un fármaco, pero no aliviar la soledad; se podría programar una intervención quirúrgica, pero no sostener la fragilidad emocional.
La falta de empatía reduciría las relaciones asistenciales a transacciones utilitaristas, donde el sufrimiento sería considerado una variable secundaria o irrelevante. Sin escucha activa, las necesidades reales de las personas —especialmente las más vulneradas o aquellas que no tienen voz— quedarían invisibilizadas. Sin reflexión ética, las decisiones clínicas serían tomadas en función de algoritmos, estándares o protocolos descontextualizados, sin considerar la singularidad de cada ser humano[15].
En un entorno donde desaparecieran los cuidados, la dignidad de las personas se vería erosionada. Los profesionales, sin la aportación cuidadora, se convertirían en meros ejecutores de tareas, desconectados del sentido profundo de su trabajo. Esto generaría no solo un daño a las personas, sino también una profunda desmotivación y desgaste emocional en los propios trabajadores de la salud, al perder el anclaje moral que da sentido a su labor. El resultado sería un sistema frío, tecnológicamente avanzado, pero moralmente empobrecido. Las personas serían consideradas casos clínicos, no seres humanos únicos e irrepetibles. La confianza en el sistema de salud se erosionaría aún más, pues las personas no buscan solo ser curadas, sino también ser cuidadas, reconocidas y respetadas en su integridad, aunque no supieran, antes del apagón, identificar y valorar en su justa medida dichos cuidados, como efecto del mensaje distorsionado que sobre los mismos genera el propio sistema y quienes lo controlan.
Tecnología sin ética de cuidados no humaniza: robotiza. Técnica sin empatía no salva: aliena. Un sistema que adoleciera de cuidados se alejaría de su misión de promover el bienestar y la justicia social, para convertirse en una máquina de procedimientos eficientes pero vacíos.
La ausencia de cuidados enfermeros transformaría los hospitales, centros de salud, domicilios y comunidades en espacios fríos, funcionales, tecnológicamente avanzados quizás, pero incapaces de sostener la vida en su integridad. Porque la deshumanización no existe, la deshumanización es, en realidad, la ausencia de cuidados.
No hay innovación tecnológica que pueda sustituir la mirada atenta de quien cuida. No hay algoritmo que pueda consolar la angustia de quien teme. No hay protocolo que pueda reemplazar el gesto ético de cuidar a otro como a un igual, como a alguien digno de atención y respeto[16].
No tener la posibilidad de cuidados sería, en definitiva, una pérdida irreparable y esencial para la humanidad.
Es cierto que todo esto es, tan solo, una distopía narrativa. Pero, no nos equivoquemos, existen muchos intereses que maquinan ataques orquestados contra los cuidados con tal de mantener la hegemonía jerárquica y autocrática de dichos lobbies. Todos los días tenemos ejemplos de ello.
Tras el apagón eléctrico, es cierto que volvió la luz. Sin embargo, tengo dudas de que hayamos recuperado la lucidez imprescindible para valorar aquellos aspectos de nuestra vida, convivencia, relación, solidaridad… que resultan tan necesarios como la propia electricidad o la más alta tecnología. Recuperemos pues dicha lucidez y rescatemos la luz con la que, la lámpara de Florence Nightingale, iluminó los cuidados profesionales enfermeros.
[1] Escritor, dramaturgo, cineasta y músico francés que ha sido reconocido con algunos de los premios literarios más importantes de su país (1974).
[2] González-González E, Fernández-Muñoz JJ. Blackout: análisis de la vulnerabilidad social y tecnológica en grandes apagones. Rev Esp Salud Pública. 2023;97:e1-e13.
[3] Organización Mundial de la Salud. Continuidad de los servicios esenciales durante las emergencias. Ginebra: OMS; 2022.
[4] Aiken LH, et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet. 2014;383(9931):1824-30.
[5] Lake ET, et al. Association of nurse work environment and staffing with mortality in neonatal intensive care units. JAMA Pediatr. 2020;174(7):636-643.
[6] Griffiths P, et al. Nurse staffing levels, missed vital signs and mortality in hospitals. BMJ Qual Saf. 2018;27(8):619-625.
[7] Aiken LH, et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet. 2014;383(9931):1824-30.
[8] Lake ET, et al. Association of nurse work environment and staffing with mortality in neonatal intensive care units. JAMA Pediatr. 2020;174(7):636-643.
[9] Organización Mundial de la Salud. Informe mundial sobre la atención primaria de salud 2022. Ginebra: OMS; 2022.
[10] Aiken LH, et al. Nurse staffing and education and hospital mortality in nine European countries: a retrospective observational study. Lancet. 2014;383(9931):1824-30.
[11] Estabrooks CA, et al. Staffing and quality of care in nursing homes: a systematic review. Int J Nurs Stud. 2022;125:104103.
[12] Organización Panamericana de la Salud. La situación de la fuerza laboral de enfermería en las Américas. Washington, DC: OPS; 2023.
[13] Aiken LH, et al. Effects of nurse staffing and nurse education on patient deaths in hospitals with different nurse work environments. Med Care. 2011;49(12):1047-1053.
[14] Ball JE, et al. Cross-sectional examination of nursing staffing levels and patient outcomes. BMJ Open. 2020;10(12):e042919.
[15] Tronto JC. Moral boundaries: A political argument for an ethic of care. New York: Routledge; 1993.
[16] Maslach C, Leiter MP. Understanding the burnout experience: recent research and its implications for psychiatry. World Psychiatry. 2016;15(2):103-111.