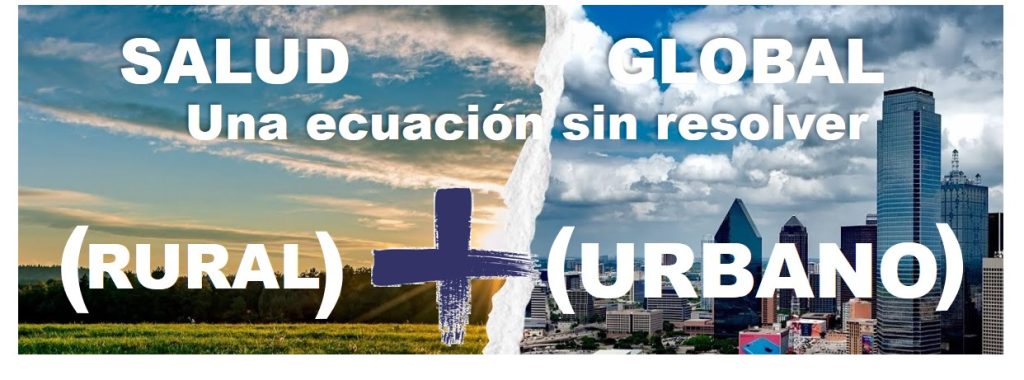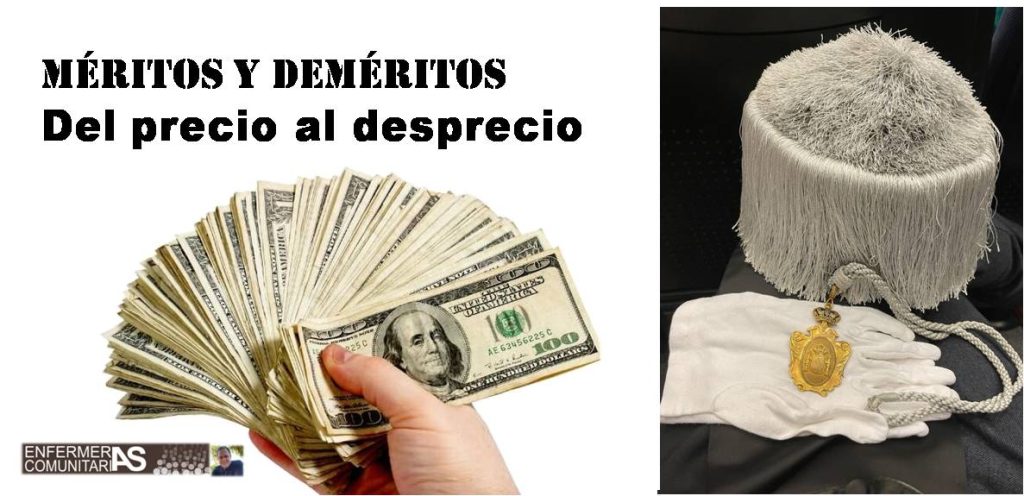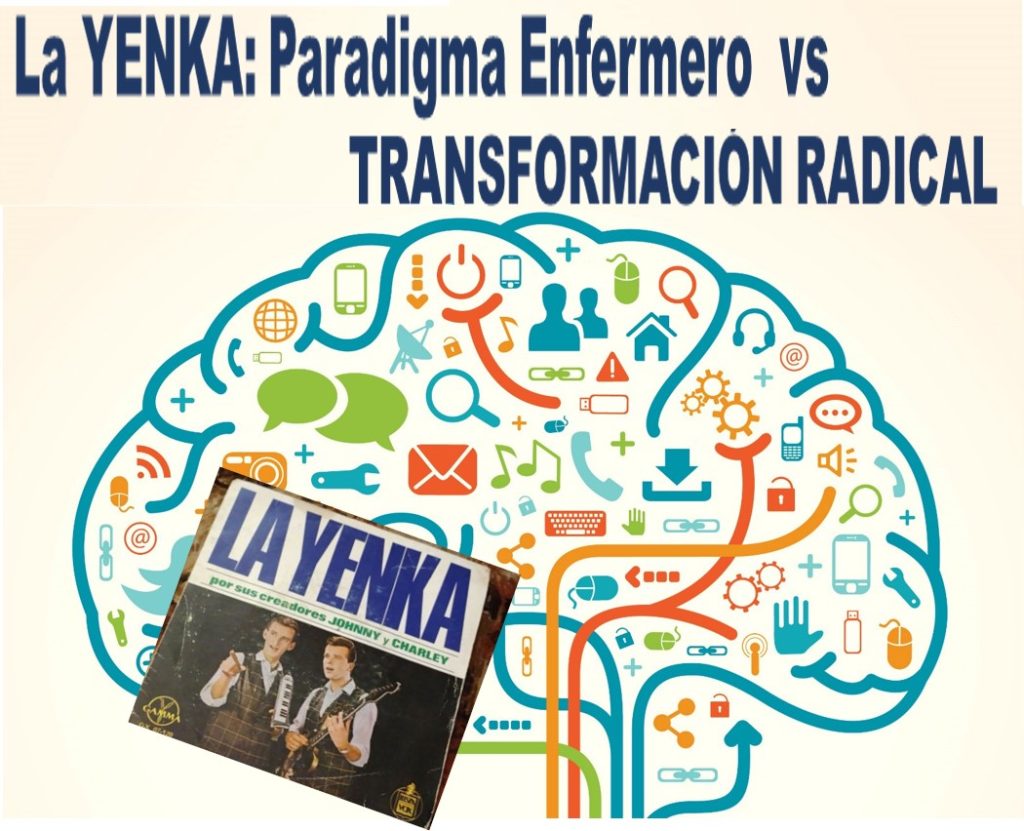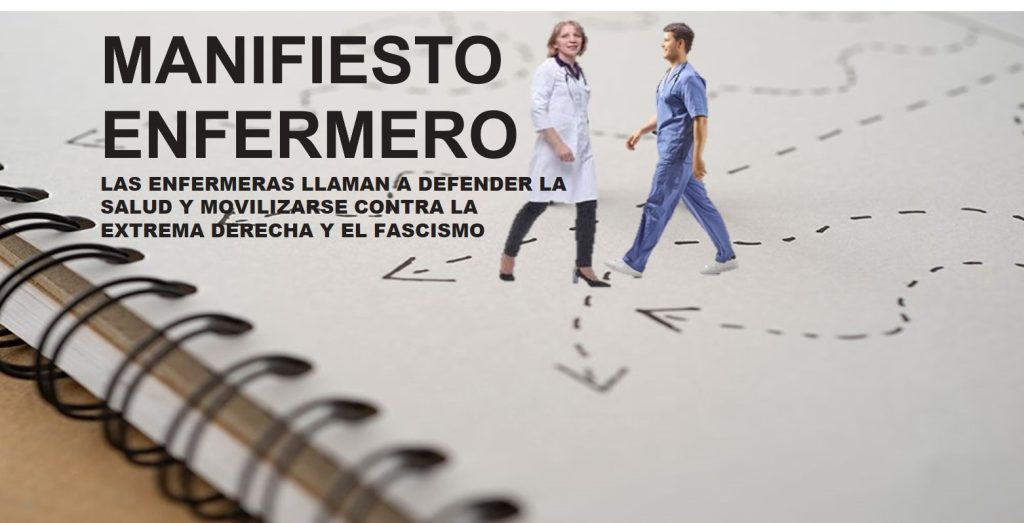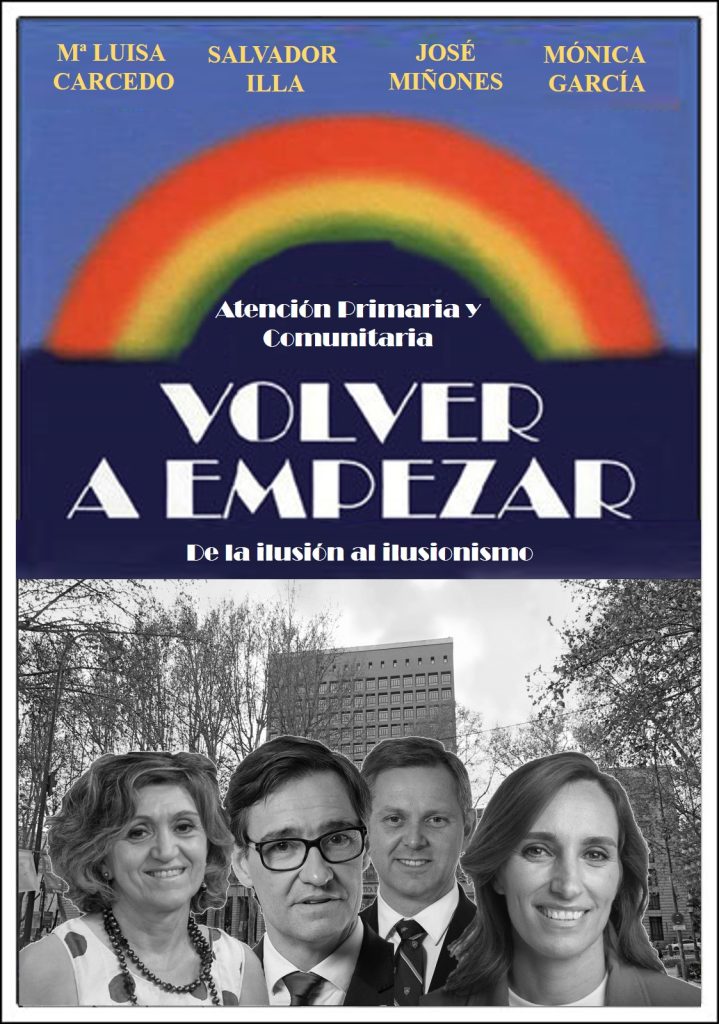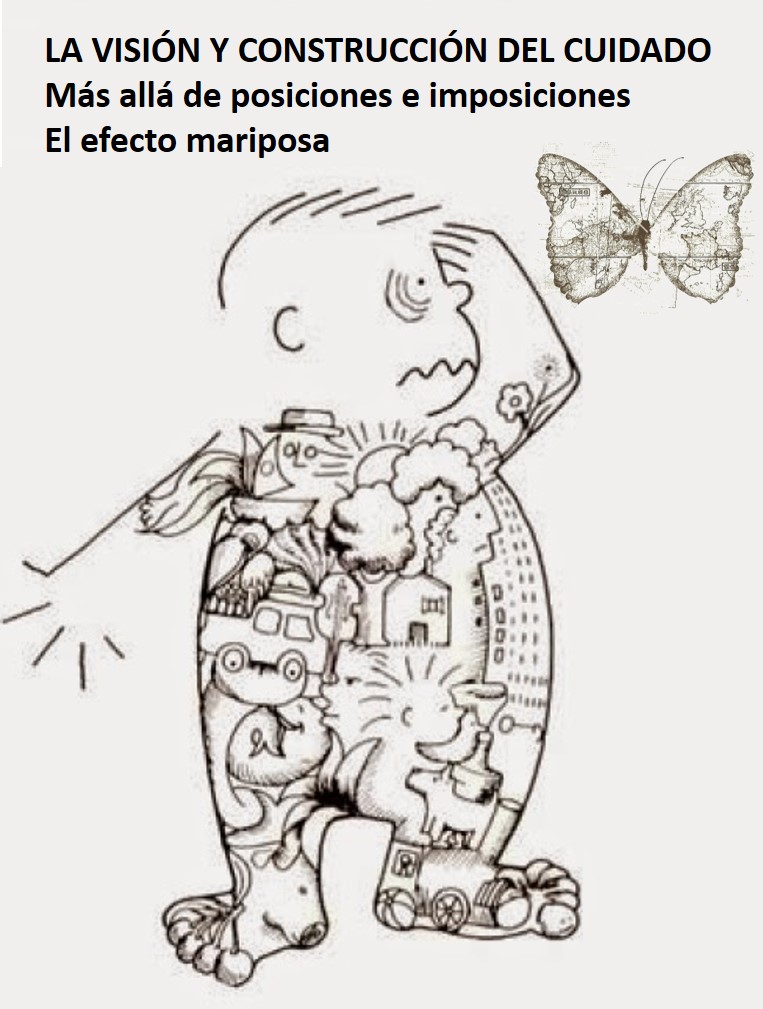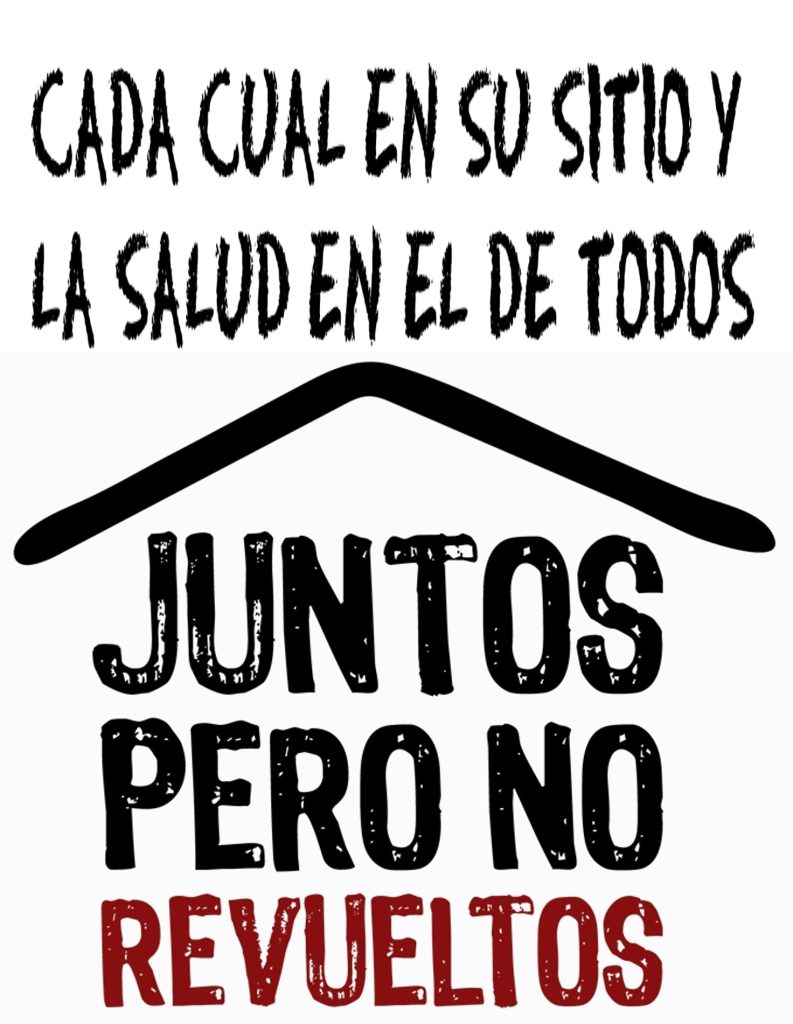
A Miguel, enfermera y matrona, por su mirada diversa y su actitud de unidad.
“Es increíble lo que se puede lograr si no te importa quién se lleva el crédito”
Harry Truman [1]
El problema de tomar decisiones precipitadas, sin reflexionar, por oportunismo, en base a ocurrencias, sin planificar… es que acaban fracasando y generando muchísimos más problemas de los que, de manera ilusa, quien las toma piensa solucionar.
Lamentablemente esta forma de gestionar suele ser muy frecuente entre quienes asumen responsabilidades contando exclusivamente con el aval de quien les nombra por interés, agradecimiento, compromiso, presión o simplemente torpeza… demostrando con sus nombramientos que tienen similares cualidades a las de quienes nombran, posiblemente con la intención de que no les hagan sombra.
Intentar hacer un glosario de decisiones fallidas, mediocres, inútiles, perversas… sería tan extenso como penoso. Por eso no voy a realizar un ejercicio que, por otra parte, no reportaría más que rabia, indignación y tristeza por tanto tiempo, dinero y oportunidades perdidas.
Sin embrago me voy a detener a analizar un par de ellas. No porque sean las peores, sino porque en estos momentos estamos pagando las consecuencias de tan infames decisores y sus decisiones.
La primera fue la de incorporar en los Equipos de Atención Primaria, en sus inicios allá por 1985, a pediatras. La verdad es que desconozco, aunque sospeche, cuáles fueron las razones para tomarla. No sé si fue simplemente ignorancia del decisor, cuestión probable y frecuente, o la misma vino determinada por las presiones del colectivo médico de la citada especialidad, en un nuevo, aunque reiterado intento por colonizar espacios. Posiblemente fuese una combinación de ambas lo que sin duda incorpora más elementos para convertirla en una decisión de consecuencias muy negativas para la Atención Primaria y para los propios pediatras, aunque esto nunca lo reconocerán.
La decisión, además se vendió como un logro sin precedentes, tanto por parte de quien hizo el “favor” como por parte de quien se benefició del mismo. Argumentando para ello que en España se había logrado lo que, en ningún otro país, con largas tradiciones de Atención Primaria, se había conseguido. Cuando lo cierto no es que no se hubiese conseguido, sino que no se hubo consentido, que es bien diferente.
La organización de Atención Primaria de Salud en dichos países nunca consideró racional, coherente, eficaz, necesario y mucho menos eficiente, su incorporación. La Atención Primaria se basaba y se concibió desde sus inicios en un ámbito de Salud en el que atender tanto a la población sana, mayoritaria, como enferma. En este sentido la población infantil en la comunidad es mayoritariamente sana y su atención se centra más en los cuidados que precisa en su crecimiento y evolución que en la asistencia a la enfermedad que, por otra parte, se atiende exclusivamente en el ámbito hospitalario en la inmensa mayoría de países.
Por otra parte, una de las características que definían a la Atención Primaria era precisamente la atención integral y longitudinal tanto de manera individual como familiar y comunitaria. La incorporación de pediatras, por tanto, rompía esta integralidad provocando la fragmentación de la atención y aumentando las posibilidades de omisión, duplicidad o contradicción.
Así pues, lo que inicialmente fue un error de planificación se convirtió en una costumbre, normalizando y naturalizando su presencia en los equipos. Su presencia generaba tensiones en el seno de los equipos. Intentaron desvincularse de la obligación de hacer guardias de atención continuada desde el pueril argumento de que ellos, como pediatras, no tenían obligación de atender a adultos. Por otra parte, desde el principio existieron serias dificultades para que los médicos especialistas de pediatría cubrieran plazas de pediatra en Atención Primaria, lo que obligaba a contratar a médicos sin especialidad para cubrir dichas plazas. Como consecuencia de dicha anomalía, que es otra de las consecuencias derivadas de la decisión a la que me estoy refiriendo, muchos médicos que se autodenominaban Médicos Especialistas sin Título Oficial (MESTOS), consiguieron que se oficializara su NO ESPECIALIDAD a través de una prueba excepcional de acceso a la misma en una nueva decisión envuelta en polémica y que generó no pocos enfrentamientos entre médicos especialistas y no especialistas.
Pero los problemas generados por la incorporación de estos profesionales no acabaron con la realización de la prueba comentada, pues tan solo se logró oficializar una anomalía provocada por quien tiene la obligación de evitarlas, pero sin que ello limitase o anulase el problema de base generado. Problema que, no tan solo permaneció vivo, sino que se nutrió de nuevos elementos, que conducían a la Atención Primaria a un progresivo deterioro como consecuencia de la desvirtualización de sus principios.
Por su parte, las enfermeras que se incorporaron inicialmente como enfermeras comunitarias en Atención Primaria, asumieron la atención integral, integrada e integradora como principio básico de su actuación en sintonía a lo que marcaba la filosofía de la Atención Primaria y su paradigma profesional. De tal manera que la población a la que prestaban cuidados no estaba determinada por la edad de la misma. Se atendía a la población a lo largo de todo su ciclo vital, teniendo en cuenta su agrupación familiar y su contexto comunitario. Los médicos de familia con la presencia de pediatras, fragmentando la atención integral que, al menos teóricamente se recogía en su programa formativo, asumían que su denominación como médicos de familia fuese tan solo una etiqueta sin coherencia real.
Las enfermeras, en la evolución de la Atención Primaria y en su intento por mantener los principios a los que he hecho mención, organizaron su actividad por sectores de población, delimitando geográficamente el contexto al que debían dar cobertura y en la que se identificaba claramente la población con todas sus características demográficas, sociales, culturales… de tal forma que se garantizase tanto la referencia de adscripción población/enfermera, como la atención integral individual, familiar y comunitaria, como la identificación de necesidades reales, todo ello con un claro enfoque hacia la salud, la promoción de la salud y la atención comunitaria.
Esta modalidad de atención que permitía delimitar responsabilidades de manera clara y específica, favorecía la comunicación entre los diferentes miembros del equipo, limitaba las uniones administrativas entre médicos/enfermeras con claros inconvenientes de relación, convivencia y comunicación, facilitaba la generación de indicadores finalistas enfermeros, lograba la articulación de los diferentes recursos comunitarios, aumentaba claramente la continuidad de cuidados y la percepción de calidad de la atención prestada… contó con la oposición de algunos sectores de enfermeras que veían peligrar el anonimato de su actuación y con ello visibilizar la identificación de su aportación real a la salud de la comunidad. Pero también contó con la oposición de una parte de los médicos de familia y, sobre todo, con el rechazo frontal de los pediatras, argumentando que perdían a “sus” enfermeras ya que con el nuevo modelo organizativo estas pasaban a atender a toda la población, tanto infantil como adulta, en las consultas enfermeras, en los domicilios y en la comunidad.
La cuestión, por tanto, no era si la atención que se prestaba a la población pediátrica era buena o mala, sino el temor a perder su conquista. Lo bien cierto es que la atención mejoró, al mejorar la comunicación con la familia, tener las familias una referencia clara de su enfermera, favorecer la confianza, abordar los problemas desde la atención integral cuidando a todos los miembros de la familia… y teniendo en cuenta que gran parte del programa del Niño Sano es responsabilidad de las enfermeras y lo prestaban con calidad y eficiencia.
Pero ya se sabe que donde hay patrón no manda marinero. Y en una organización como la sanitaria en la que todos los patrones son médicos por imposición, las enfermeras como marineros están abocadas a obedecer, aunque las órdenes que emanen de los patrones sean muchas veces incongruentes, inconsistentes, intransigentes e incomprensibles.
De tal manera que lograron revertir el modelo de sectores poblacionales, por cierto, de larga tradición y éxito en países como Gran Bretaña, para volver a la UME (Unidad Médico Enfermera) que es tanto como un matrimonio a la fuerza que puede funcionar bien, mal o fatal. O a la UBA (Unidad Básica de Atención) que es el mismo perro de antes, pero con diferente collar, lo que condujo a aumentar el declive de la atención enfermera en particular y de la Atención Primaria en general.
Entre tanto en los equipos convivían matronas, trabajadoras, sociales, fisioterapeutas… junto al resto de profesionales de los equipos, desarrollando sin problemas actividades conjuntas e integradas cuando se requerían.
Por otra parte, lo que fue durante mucho tiempo un anhelo y una reivindicación científico-profesional se concretó con la creación de las especialidades de Enfermería que se unían a las ya existentes de matrona, salud laboral y salud mental, en una decisión oportunista, precipitada y pactada que condujo a la publicación de un Real Decreto de Especialidades de Enfermería[2] a imagen y semejanza de las especialidades médicas, con evidentes lagunas y muchas deficiencias que se traducen en los múltiples problemas actuales. Lamentablemente ni las enfermeras especialistas en Enfermería Familiar y Comunitaria, formadas a través del modelo de residencia (EIR), ni las que posteriormente lograron el título a través de la prueba excepcional, fueron razón suficiente y necesaria para que se creasen plazas específicas en Atención Primaria de manera generalizada y homogénea en todo el territorio nacional y mucho menos para que se definiesen las competencias que tanto especialistas como no especialistas debían asumir y articular en el seno de los equipos.
Las/os decisoras/es, en este caso, decidieron no decidir y con su decisión de pasividad lograron superar la mediocridad de sus decisiones anteriores, al hacer de la inacción y la pasividad su “mejor” virtud y con ello generar el mejor caldo de cultivo para la proliferación del enfrentamiento y el caos.
La situación condujo a un creciente grado de insatisfacción, cuando no frustración, al no ver cumplidas las expectativas que la realización de la especialidad generó en quienes decidieron asumir el reto y el coste personal, familiar y económico, de formarse como especialistas.
Además, el resto de especialidades, es decir, pediatría y geriatría, no cuentan tampoco con una definición clara de sus competencias ni de sus ámbitos de actuación profesional, ni mucho menos de cómo vertebrar su actuación con la del resto de enfermeras especialistas o no, en los diferentes ámbitos de atención, con especial significación en Atención Primaria, Hospitalaria y Sociosanitaria.
El Marco Estratégico de Atención Primaria y Comunitaria[3] de 2019 abría la posibilidad real de incorporar cambios significativos que enmendasen el error cometido hace más de 40 años. Pero a pesar de unos tímidos conatos en dicho sentido por parte de los primeros coordinadores del grupo de trabajo, inmediatamente fueron acallados por las airadas y nada argumentadas propuestas de quienes veían peligrar el territorio colonizado, contando una vez más con el silencio y la condescendencia mediocre de las/os decisoras/os, que prefirieron dejar todo como estaba a iniciar un debate tan necesario como fallido.
Por otra parte y en la dinámica rutinaria e incomprensible en la que habitualmente solemos movemos las enfermeras, asumiendo como propia la inercia motriz de la organización médica, lejos de lograr una definición clara en el marco de nuestro paradigma, nos sumamos a la mimetización médica incorporando, como estrategia la atención pediátrica de manera fragmentada, siguiendo la estela cada vez menos razonable, razonada y racional de los pediatras en Atención Primaria. Todo ello mientras se siguen quedando plazas de pediatría sin cubrir por pediatras, teniendo que recurrir a médicos sin especialidad. Conduciendo a un panorama de esquizofrenia organizativa colectiva que responde a las presiones corporativistas e ignora las necesidades sentidas de la población, la racionalización de los recursos y las evidencias científicas. Todo un ejemplo de gestión catastrófica.
Y de aquellos polvos vienen estos lodos con los que actualmente no tan solo no se está contribuyendo a aclarar la organización de la atención en centros de salud y hospitales, por ejemplo, sino que provocan una permanente lucha en el lodazal de la actual indefinición, entre enfermeras y con el resto de profesionales de los equipos.
De tal manera que con este panorama y con las/os decisoras/es del ministerio y de las consejerías de sanidad preocupadas/os en otros menesteres, el lodazal se convierte en lugar de luchas fratricidas, sin reglas ni arbitraje, entre enfermeras preocupadas en marcar territorio e impedir que otras enfermeras “invadan” el que consideran su espacio exclusivo. Todo ello sin que se propicie un análisis riguroso, una reflexión serena, un debate ordenado y un respeto general de las partes hacia todas/os los planteamientos que, en ningún caso supone tener que aceptarlos, pero sí requiere ser escuchados, contrastados y refutados desde las evidencias científicas y la cortesía profesional.
La Atención Primaria, debe dar tantas y tan diversas respuestas de salud que pretender hacerlo desde una única visión o competencia profesional es no tan solo poco recomendable, sino que ni tan siquiera es posible.
Las enfermeras comunitarias deben garantizar siempre la atención integrada, integral e integradora a la población. Tanto individual, familiar como comunitaria a lo largo de todo el ciclo vital. Pero ello no significa, en ningún caso, que otras enfermeras especialistas como las matronas que ya tienen claramente definido su ámbito de actuación, puedan y deban actuar de manera coordinada con ellas, como de hecho se está haciendo desde hace muchos años. Se trata de trabajar teniendo en cuenta las necesidades de salud de las mujeres y de las/os niños y no de los campos competenciales de unas u otras que conducen al enfrentamiento. Por su parte las matronas deben tener en cuenta su condición de enfermeras especialistas. Los planteamientos rupturistas y de identidad excluyente y exclusiva tan solo generan mayor pobreza de conocimiento y dificultad de entendimiento.
Las enfermeras especialistas en pediatría, que quiero recordar dejaron perder su identidad como especialistas de la infancia y la adolescencia, para adoptar la denominación de pediatría como la de los médicos, tienen espacio en Atención Primaria. De lo que se trata es de consensuar dicho espacio y la respuesta que desde el mismo se dé. Pero que no pasa por ocupar unas plazas que nunca deben generarse si se quiere mantener la coherencia de la atención a la población infantil y adolescente, junto a la del resto de la población, de manera integral por parte de las enfermeras comunitarias. Ello no significa, en ningún caso, ignorar la indispensabilidad de que existan enfermeras de pediatría como consultoras entre atención primaria y hospitalaria. Por otra parte, caer en los cantos de sirena de los pediatras con la intención de conseguir el apoyo de “sus” enfermeras para lograr sus reivindicaciones corporativistas es contribuir al propio declive de las enfermeras y de la especialidad[4].
Con el resto de especialidades de enfermería debemos actuar de idéntica manera, analizando y proponiendo espacios de actividad común que respeten la singularidad de cada especialidad, contando con su conocimiento y experiencia, pero evitando la exclusión y los vetos.
Ante este desolador panorama, aún hay quienes osan plantear la necesidad de las enfermeras de práctica avanzada. No nos aclaramos con las que tenemos y proponemos nuevas e inciertas figura. Y me pregunto ¿práctica avanzada en qué y para qué si nos mantenemos en la parálisis? Arranquemos con las que tenemos y ya veremos si podemos avanzar más y mejor. No pongamos el carro delante de los bueyes.
Y, por último, pero no menos importante, las enfermeras especialistas deben tener muy clara su condición de enfermeras. Son especialistas por el hecho de ser enfermeras y su relación con las enfermeras no especialistas en cualquier ámbito de atención debe ser de respeto y de trabajo en equipo y no de rivalidad y enfrentamiento. La creación de pseudosociedades científicas-profesionales desde las que se arenga al enfrentamiento entre enfermeras especialistas o en formación para ser especialistas (EIR), creando argumentos tan falaces, populistas y demagógicos como faltos de razón, tan solo contribuyen a generar una atmósfera enrarecida que paraliza cualquier avance y nos sitúa en el punto de mira de quienes tan solo quieren nuestro descrédito, dando argumentos gratuitos para que se mantengan las decisiones mediocres que nos paralizan.
Las Sociedades Científicas enfermeras deben trabajar para crear y fomentar estos espacios de diálogo y de consenso, evitando las luchas, enfrentamientos y distanciamientos que tan solo contribuyen a provocar una imagen distorsionada y negativa como enfermeras, al margen de la especialidad que cada cual desarrolle. Contribuir con posicionamientos reivindicativos excluyentes y exclusivos les posiciona lejos de su condición científica. Situarse en idéntica posición a la de quienes se atribuyen la representatividad profesional de muchas organizaciones colegiales y sindicales que tienen intereses muy alejados a los que estamos comentando, les distancia de sus verdaderos fines como sociedades científicas y les sitúa como colaboradores de la fragmentación y el enfrentamiento.
La unidad no supone necesariamente la homogeneidad. La diversidad es fundamental. Por lo tanto, es posible y resulta necesario que se trabaje desde la unidad de acción para lograr la mayor capacidad y oferta de respuestas. Lo contrario lleva a posicionamientos de fobia que son tan reprobables como cualquier otra fobia. No existe la fobia selectiva que plantea diferencias entre buenas y malas. Por otra parte, los planteamientos profesionales de “territorialidad” identitaria independiente, ausentes de coherencia científica y profesional, son igualmente peligrosos y destructivos.
Podemos y debemos estar juntos, aunque no es preciso estar revueltos. La salud no es de nadie y es de todos. Por eso todos tenemos sitio y tenemos la obligación de promocionar la salud y construir espacios saludables en los que se potencie.
Dudo mucho que la deriva de las/os decisoras/es políticas/os o sus secuaces cambie a positivo, espero que al menos no lo haga a peor. Pero deseo que nosotras, como enfermeras, no nos contagiemos de esa forma de actuar y nuestras decisiones sean tomadas desde la coherencia, el conocimiento, la reflexión, el pensamiento crítico, el debate racional, el consenso y el sentido común con el objetivo de limitar al máximo los errores y contribuir de manera clara y decidida a mejorar la calidad de nuestros cuidados profesionales, manteniendo la identidad enfermera que, más allá de las especificidades enriquecedoras de las especialidades, nos define y por la que se nos reconoce.
Que el paréntesis vacacional sirva para desconectar y poder recuperar la cordura que nos permita fortalecer la profesión enfermera desde la unidad y el respeto a la diversidad. No hacerlo nos aboca a la insignificancia.
Hasta septiembre. Felices vacaciones.
[1] Trigésimo tercer presidente de los Estados Unidos desde 1945 hasta 1953. (1884-1972).
[2] https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2005-7354
[3] https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2019-6761
[4] https://www.infosalus.com/actualidad/noticia-enfermeros-pediatras-ap-exigen-creacion-puestos-enfermeras-especialistas-enfermeria-pediatrica-20240701151011.html