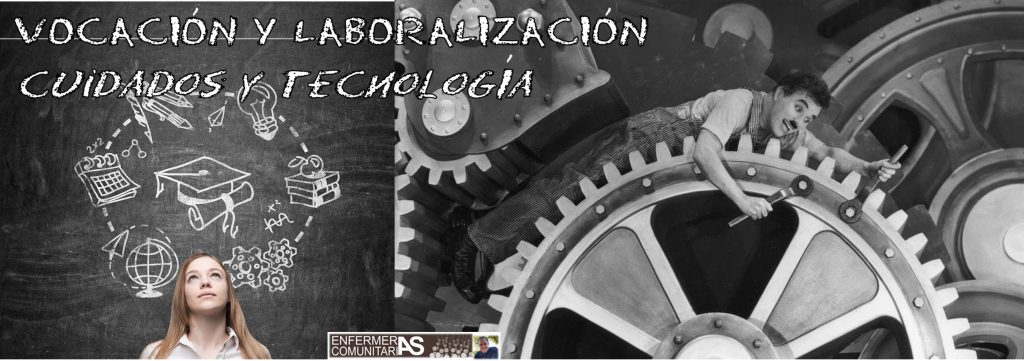
“Para hacer las cosas, debes amar hacerlo, no las consecuencias secundarias.”
Ayn Rand[1]
En sus orígenes, la enfermería estaba ligada a la vocación y a la labor desinteresada. Las enfermeras, en gran parte, eran mujeres que se sentían llamadas a cuidar a los enfermos, sin necesidad de formación académica formal. Su labor, aunque esencial, se basaba en la experiencia y el conocimiento transmitido de manera informal, y no sobre una base científica rigurosa. En este contexto, el cuidado estaba profundamente centrado en la relación humana, en el alivio del sufrimiento y en la atención emocional de las personas. Sin embargo, este modelo carecía de un sistema estructurado de formación y no incorporaba las innovaciones científicas que estaban transformando la atención a la salud.
Este modelo idealista de enfermería sentó las bases de lo que conocemos hoy como la vocación del cuidado, pero no era suficiente para enfrentar los desafíos que traía consigo el aumento de necesidades. Además, la falta de un respaldo científico dejó a la profesión en una posición subordinada frente a la medicina, lo que dificultaba que las enfermeras fueran identificadas y valoradas como profesionales autónomos con conocimiento técnico y científico propio[2].
La segunda mitad del siglo XX marcó un punto de inflexión en la historia de la enfermería. A medida que la medicina se especializaba y los sistemas de salud se expandían, la necesidad de una formación académica formal para las enfermeras se hizo cada vez más evidente. Las enfermeras pasaron de ser cuidadoras informales a profesionales con una formación científica y técnica sólida. Este cambio permitió que la profesión adquiriera mayor prestigio y que las enfermeras pudieran intervenir en los procesos de salud con un mayor grado de autonomía y conocimiento profesional.
No obstante, con esta profesionalización también llegó la «laboralización» de la profesión. Las enfermeras empezaron a ser vistas no solo como cuidadoras vocacionales, sino como trabajadoras dentro de un sistema de salud cada vez más orientado hacia la eficiencia, los resultados y la optimización de recursos. Esta transformación trajo consigo una visión más utilitaria de la enfermería, en la que la eficiencia y la productividad se volvieron prioridades, a menudo por encima de la calidad humana del cuidado, que lamentablemente fue asumido e interiorizado por las propias enfermeras, proyectándose dicha imagen a la sociedad. El resultado fue una deshumanización progresiva del cuidado enfermero, ya que la atención se centró más en los procedimientos y las intervenciones técnicas que en la atención personalizada a las personas[3],[4].
Ese énfasis en la eficiencia y la productividad ha tenido un impacto negativo en la forma en que se percibe el cuidado enfermero. En la mayoría de los sistemas de salud, los objetivos de rendimiento y los indicadores de eficiencia impuestos por el modelo técnico-biologicista y medicalizado imperante, han influido en una dirección cada vez más deshumanizada. Este modelo ha actuado como una fuerza centrípeta que ha acabado arrastrando a las enfermeras fuera de su paradigma. Este desplazamiento, generado por el propio sistema pero también por la inacción o pasividad que ha hecho que se viesen arrastradas muchas enfermeras, ha provocado una reducción del tiempo de atención a las personas y una dedicación técnica que se aleja, cada vez más, de la atención cuidadora enfermera que ha acabado en muchas ocasiones siendo abandonada o menospreciada por las propias enfermeras en su fascinación por la técnica, a la que consideran de mayor valor que los cuidados, lo que acaba por relegar nuevamente a los mismos, al menos en apariencia, al ámbito doméstico.
La deshumanización del cuidado, por tanto, es una consecuencia directa de la lógica utilitaria que ha invadido la atención sanitaria. En lugar de ofrecer cuidados personalizados que atiendan las necesidades emocionales, psicológicas, sociales y espirituales de las personas, las familias y la comunidad, la atención se ha convertido en una transacción en la que los resultados inmediatos son más valorados que el bienestar y la atención integral, integrada e integradora. Esto ha afectado negativamente la relación entre enfermeras y ciudadanía, que es esencial para la calidad de la atención y ha conducido a que las primeras sean vistas por la segunda como profesionales secundarios, subsidiarios y relacionados casi exclusivamente por la simpatía[5],[6].
La llegada de las tecnologías de la información (TIC), particularmente la Inteligencia Artificial (IA), está cambiando radicalmente el panorama de la enfermería. Si bien las tecnologías han facilitado tareas como el monitoreo remoto de personas, la gestión de registros electrónicos y la automatización de procesos, también han traído consigo el riesgo de una mayor deshumanización en los cuidados. La IA, por ejemplo, tiene el potencial de mejorar la toma de decisiones clínicas, prediciendo enfermedades y ofreciendo soluciones personalizadas para las personas y sus familias. Sin embargo, este tipo de tecnología también plantea el desafío de equilibrar la eficiencia y la precisión con la empatía y el contacto humano que caracterizan el cuidado de enfermería y que no es capaz de ofrecer la IA[7],[8].
Si bien la IA y otras tecnologías pueden mejorar ciertos aspectos relacionados con la calidad de la atención en el ámbito tecnológico, no pueden reemplazar la interacción humana. La relación enfermera-persona, que es el núcleo de los cuidados, por tanto, no puede ser automatizada. Las enfermeras deben seguir siendo la principal fuente de apoyo emocional y psicológico para las personas y sus familias, incluso cuando se beneficien de los avances tecnológicos. De esta manera, la tecnología debe ser vista como una herramienta para optimizar los cuidados, no como un sustituto de la humanización del proceso. No identificar esta realidad no supone, en ningún caso, que la necesidad de cuidados humanizados disminuya o desaparezca, sino todo lo contrario, por lo que, si las enfermeras no prestan dichos cuidados profesionales y humanizados, otras/os profesionales ocuparán ese espacio imprescindible, lo que supondría la pérdida de la esencia de la enfermería y su pérdida de identidad[9], [10].
Por otra parte, en el contexto comunitario, las tensiones entre la vocación enfermera y el sistema jerárquico de hegemonía médica pueden ser más evidentes. Sin embargo, es también, en este entorno, donde las dos visiones pueden complementarse de manera más efectiva. El trabajo en salud comunitaria debe ser colaborativo y basado en la complementariedad de los roles de los profesionales de las diferentes disciplinas que prestan atención a la comunidad, lo que obliga a respetar los ámbitos competenciales de cada una de ellas, sin que se generen luchas de poder corporativista que inciden negativamente en la atención prestada, al estar cada cual mirando su ombligo.
Las enfermeras tienen un papel fundamental en la promoción y educación para la salud, especialmente en la comunidad. Mientras que los médicos se centran en el diagnóstico y tratamiento de enfermedades específicas, las enfermeras pueden y deben asumir un rol activo en la promoción de la salud, la educación para lograr el autocuidado y el empoderamiento de la ciudadanía, así como en la prevención de enfermedades crónicas, desde su propio paradigma enfermero y no, como lamentablemente sucede últimamente, ancladas en el paradigma médico, desde el que se dan respuestas fallidas que no responden a las necesidades de las personas, las familias y la comunidad. Este enfoque es crucial para afrontar eficazmente los problemas de salud y mejorar la salud pública en general[11].
En el contexto comunitario, las enfermeras pueden y deben identificar los determinantes sociales y morales que afectan la salud de las personas, como el acceso a alimentos, la vivienda, las condiciones laborales, la educación o el medio ambiente. Estas intervenciones fortalecen la atención a la salud y el bienestar de las personas a través de una atención profesional competente, especializada y humanizada, pero fundamentalmente enfermera, lo que permite conjugar las visiones vocacional y laboral, sin tener que renunciar a una de ellas[12], [13].
En la sociedad actual, caracterizada por el individualismo, el hedonismo y la inmediatez, el reto para las enfermeras es que sepan, por una parte, desprenderse de la tutela permanente de los médicos que les relega a su subordinación, y, por otra, a que asuman la responsabilidad de su competencia profesional cuidadora, que les permita conjugar la técnica con el cuidado sin que la primera sea siempre quien acapare la atención exclusiva o suponga la tentación de abandonar el cuidado humanizado. Tan solo desde esa visión de complementariedad en la que el cuidado debe marcar siempre las decisiones enfermeras, seremos capaces de modificar la imagen que de nosotras tiene aún, en muchos casos, la sociedad y que se traduce, por ejemplo en las resistencias que una institución tan rancia y anquilosada como la Real Academia de la Lengua (RAE), pero tan influyente también, para modificar la definición que sobre enfermería y las enfermeras traslada al Diccionario y que, aunque con una cierta mejora en la definición, nos sigue considerando subsidiarias tanto de la enfermedad como de los médicos, tal como se ha visto en la última revisión que se ha introducido, gracias al trabajo de un grupo de expertas designadas por la Conferencia de Decanas/os de Enfermería de España (CNDE)[14].
La cultura de la gratificación inmediata y la búsqueda constante de satisfacción personal no siempre se alinean con los principios de la atención enfermera, que requiere tiempo, implicación, actitud, dedicación, rigor y compromiso. Este ambiente social plantea un desafío para las enfermeras, especialmente cuando se trata de la educación en salud y la promoción de hábitos de vida saludable.
La clave está en cambiar la percepción de la salud. Las enfermeras, a través de su enfoque comunitario, tienen el poder de promover una visión de la salud que no se base solo en la curación y se centre en el cuidado, para trasladar la información, el conocimiento y la capacidad de la autogestión, la autodeterminación y la autonomía que permitan lograr el autocuidado. Al fomentar la participación activa de las personas, las familias y la comunidad en su propio bienestar, las enfermeras pueden contrarrestar la tendencia individualista y hedonista, ayudando a las personas a reconocer que la salud es un bien colectivo que depende del compromiso de todos[15].
En conclusión, el futuro de la salud comunitaria depende, en gran medida, de cómo se logre integrar la vocación de cuidar con los avances tecnológicos y científicos, sin que ninguno de estos aspectos sustituya a los otros.
Las enfermeras tenemos el poder del cuidado profesional que debe ser valorado, interiorizado y asumido como la identidad que nos proyecte como profesionales científicos y humanistas ante la sociedad y ante nosotras mismas. Si a esto queremos llamarle vocación, inclinación, admiración o atracción, es lo de menos. Lo que de verdad es trascendente es que sepamos reconocer nuestra fortaleza para ofrecer una respuesta cuidadora de calidad y calidez que será por lo que seremos valoradas y reconocidas por la sociedad. Si, por el contrario, nos dejamos arrastrar por la mercantilización de la laboralización, como recurso humano ajeno a la humanización y la ciencia enfermera, acabaremos siendo simples piezas de un engranaje tecnológico, el modelo sanitarista imperante, que nos despersonalizará y situará en el anonimato, tal como reflejaba magníficamente la extraordinaria película de Charles Chaplin “Tiempos Modernos”.
[1] Filósofa y escritora rusa, nacionalizada estadounidense. (1905-1982)
[2] Tronto JC. Moral Boundaries: A Political Argument for an Ethic of Care. New York: Routledge; 1993.
[3] Farmer P. Pathologies of Power: Health, Human Rights, and the New War on the Poor. Berkeley: University of California Press; 2003.
[4] Kickbusch I. Governance for Health in the 21st Century. Copenhagen: WHO Regional Office for Europe; 2011.
[5] Soler O, Irwin A. A conceptual framework for action on the social determinants of health. Geneva: WHO; 2010.
[6] Illich I. Némesis médica: la expropiación de la salud. Barcelona: Barral; 1975.
[7] Hernández A, San Sebastián M. Liderazgo enfermero y equidad en salud: más allá del discurso. Rev Latino-Am Enfermagem. 2022;30: e3724.
[8] Wright LM, Leahey M. Nurses and Families: A Guide to Family Assessment and Intervention. Philadelphia: FA Davis; 2013.
[9] Bauman Z. Comunidad: En busca de seguridad en un mundo hostil. Madrid: Siglo XXI; 2003.
[10] Rojas-Bermúdez A. Tecnologías emergentes y su impacto en la salud: una perspectiva enfermera. Rev. Española de Salud Pública. 2021;95: e2021014.
[11] Wallace LM, Wright P. Promoción de la salud y autocuidado en la comunidad. San Juan: Editorial Universitaria; 2019.
[12] Morrow M, Reimer-Kirkham S. La colaboración interprofesional en salud: un enfoque comunitario. BMC Health Services Research. 2020; 20: 65.
[13] Hsu J, Lam LC, et al. La integración de la atención médica en el cuidado comunitario: un análisis interdisciplinario. Health Affairs. 2021;40(2): 345-351.
[14] https://www.rosamariaalberdi.com/propuestas-para-la-normalizacion-de-las-palabras-enfermeria-y-enfermera-o/
[15] Giddens A. Sociología. Madrid: Editorial Pearson; 2015.
