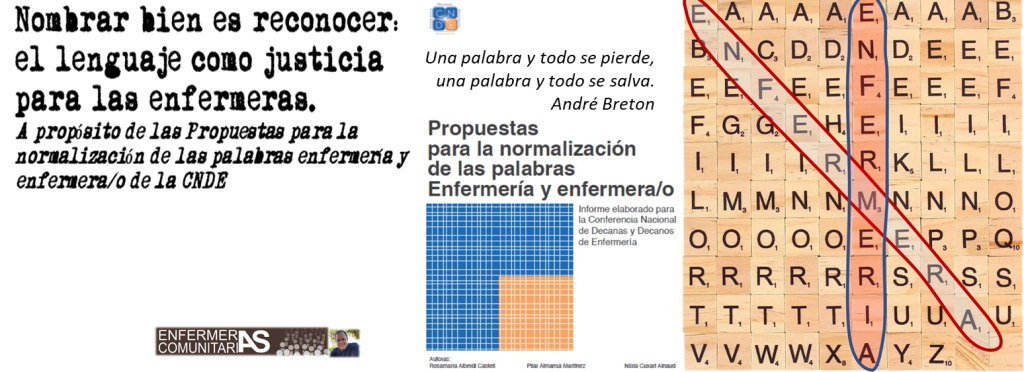
Una palabra y todo se pierde,
una palabra y todo se salva.
André Breton[1]
Ante la reciente publicación y presentación del libro “Propuestas para la normalización de las palabras enfermería y enfermera/o”1 impulsado por la Conferencia Nacional de Decanas/os de Enfermería (CNDE), considero importante incidir en los planteamientos que en el mismo se realizan de manera tan rigurosa como razonada, para ahondar, desde una perspectiva más reflexiva y personal en un tema que considero de tanta relevancia para la identidad enfermera. En ningún caso, con el objetivo de contraponer o rebatir lo planteado en el texto de la CNDE, sino para ahondar y reforzar, si cabe, lo que tan acertadamente se plantea, pero que tan incomprensiblemente se ignora por pare de algunas instituciones.
El problema de la denominación y representación lingüística de las enfermeras en el contexto social, académico y profesional es mucho más que una cuestión semántica: es una manifestación profunda de la (in)visibilización histórica y estructural que afecta a la profesión. El uso ambiguo, incorrecto o genérico de términos como “profesionales de enfermería”, “enfermería” o “profesionales sanitarios” —en lugar de identificar de forma clara a las enfermeras como sujetos profesionales— contribuye a diluir su identidad, su contribución específica y su reconocimiento como disciplina científica y práctica autónoma centrada en los cuidados[i]. Porque tal como dijera Mark Twain “La diferencia entre la palabra adecuada y la casi correcta, es la misma que entre el rayo y la luciérnaga”[1].
Invisibilización y sesgo estructural
El uso del término “enfermería” para referirse a las personas que ejercen la profesión es un ejemplo claro de metonimia que oscurece la individualidad profesional. Decir “la enfermería hace…” es análogo a decir “la medicina cura…”, pero mientras “médico” es un sujeto visible y diferenciado, “enfermera” queda subsumida en una entidad abstracta1.
Peor aún es la expresión “profesionales de enfermería”, que bajo una aparente neutralidad técnica oculta las dimensiones políticas, epistémicas y prácticas de quienes cuidan. Este tipo de expresiones tienden a desdibujar las especificidades del rol enfermero, confundiendo niveles de responsabilidad, competencias y saberes1.
El papel de la RAE y el problema de las definiciones oficiales
Tal como denuncia el informe elaborado por la Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Enfermería (CNDE), la Real Academia Española (RAE) ha sostenido históricamente una definición obsoleta, reduccionista y ajena a la realidad actual de la profesión en su diccionario, al no reconocer ni la naturaleza disciplinar ni científica de la enfermería, ni asociarla directamente al cuidado como núcleo central de su práctica y saber1.
Esta postura institucional es particularmente grave si se considera que la RAE, como institución normativa del idioma, no solo describe sino también prescribe usos, influenciando medios de comunicación, textos legales, académicos y culturales[ii].
El informe de la CNDE propone una redefinición de los términos “enfermería” y “enfermera/o” que refleje:
- Su estatus académico y disciplinar.
- Su naturaleza científica, metodológica y competencial.
- El cuidado como núcleo epistémico y práctico.
- El uso correcto del adjetivo “enfermero/a” y su distinción frente al sintagma “de enfermería” 1.
En este sentido y en contra de lo que defiende el informe de la CNDE, alineándose con la RAE, es cierto que yo abogo por la denominación genérica de enfermera sin necesidad de la duplicidad de géneros. Por razones históricas, de respeto, de identidad y de una normalización que trascienda la gramática para situarse en la identidad enfermera sin reparos de condicionantes sexistas que no tienen cabida.
Consecuencias de la ambigüedad terminológica
- Sociales: perpetúa estereotipos de subordinación y dependencia frente a la medicina, especialmente en un contexto de dominación patriarcal y androcentrista1.
- Políticas: obstaculiza la participación plena de las enfermeras en el diseño y liderazgo de políticas de salud[iii], así como su visibilidad en el entorno comunitario y su reconocimiento como agentes clave en los sistemas de atención primaria[iv].
- Académicas: debilita la visibilidad de la enfermería como disciplina científica con producción teórica propia[v].
- Profesionales: impide la identificación y valorización del trabajo autónomo que realizan las enfermeras[vi].
Persistencia de la RAE en una definición obsoleta: sesgos, resistencias y consecuencias
La negativa de la Real Academia Española (RAE) a modificar la definición del término enfermería en su diccionario, pese a los argumentos sólidos y documentados de la comunidad científica enfermera (como los recogidos en el informe de la CNDE), no es una mera omisión técnica, sino un acto que perpetúa una visión sesgada, jerárquica y anticuada de las profesiones sanitarias. Esta actitud tiene raíces profundas1:
- a) Sesgo androcéntrico y médico-centrista del conocimiento
La lengua, como espejo de las estructuras sociales, ha sido históricamente construida desde un enfoque patriarcal. La medicina —profesión históricamente masculina y hegemónica— ha sido considerada el paradigma de la ciencia de la salud. La enfermería, en cambio, como disciplina centrada en el cuidado y mayoritariamente femenina, ha sido relegada a un segundo plano, tratada más como auxiliar que como ciencia autónoma⁶. La definición actual de la RAE reproduce esta lógica al describir la enfermería como una actividad “bajo prescripción facultativa”2.
La RAE ha reflejado esta jerarquía. La actual definición del término enfermería (“profesión que consiste en el cuidado de los enfermos y heridos, así como otras tareas de asistencia sanitaria, bajo prescripción facultativa”) perpetúa la imagen de la enfermera como ejecutora de indicaciones médicas, negando su capacidad de juicio clínico, su autonomía, su corpus teórico y metodológico, y su papel activo en la generación de salud.
- b) Concepción normativa estática de la lengua
La RAE, si bien se presenta como notaria del uso, adopta a menudo un rol conservador y centralista, que prioriza una visión elitista y normativa de la lengua. Aunque proclama que se basa en el uso social, en realidad retarda con frecuencia los cambios cuando estos provienen de colectivos históricamente excluidos o feminizados, como ocurre con las enfermeras. La resistencia a aceptar el carácter disciplinar de la enfermería no se explica solo por ignorancia, sino por una forma de gatekeeping[2] institucional del conocimiento y del prestigio. Este conservadurismo lingüístico tiene consecuencias concretas para profesiones como la enfermería2.
- c) Graves consecuencias del mantenimiento de esta definición
- Invisibilización de las enfermeras como sujetos de conocimiento y acción clínica.
- Deslegitimación simbólica en los espacios académicos y políticos.
- Desigualdad profesional frente a otras disciplinas reconocidas por la RAE.
- Reproducción de estereotipos que afectan la autoestima y el reconocimiento del trabajo enfermero1.
Parálisis institucional: causas y complicidades
- a) Inercia burocrática y falta de cultura de cuidados
Reconocer a la enfermería como ciencia implica aceptar una lógica de atención basada en la relación y el cuidado, que desafía el modelo biomédico dominante[vii]. Muchas instituciones no están preparadas para ese cambio estructural.
- b) Feminización de la profesión: un obstáculo simbólico
La gran mayoría de las enfermeras son mujeres, y existe un patrón histórico que subvalora lo que hacen las mujeres, incluso en ámbitos científicos y profesionales⁷. Esta discriminación de género —a veces explícita, a menudo implícita— reduce la presión institucional para actuar.
Pero este obstáculo simbólico no puede considerarse inocuo. Constituye una forma persistente de machismo institucional y científico, que naturaliza la invisibilidad de una profesión cualificada por el hecho de estar feminizada. El hecho de que la RAE no reconozca la enfermería como ciencia, a pesar de su desarrollo disciplinar, solo puede entenderse a través de un sistema de validación patriarcal del conocimiento[viii].
Este patrón se reproduce sin reflexión crítica, disfrazado de objetividad filológica, cuando en realidad es una forma encubierta de exclusión y desigualdad estructural.
- c) Débil cultura del lobby y del reconocimiento interno
A diferencia de otros colectivos, el mundo enfermero no ha desarrollado históricamente una estrategia fuerte de visibilidad mediática y presión política. Aunque esto empieza a cambiar, la falta de cohesión institucional ha limitado su capacidad de influencia³.
Conclusión: el lenguaje no es neutral
El hecho de que la RAE mantenga definiciones que tergiversan la realidad actual de las enfermeras, y que las instituciones públicas no actúen para corregirlo, refleja desigualdades profundamente arraigadas. Esta situación erosiona el reconocimiento de una profesión esencial para la salud colectiva.
Rectificar no es solo una cuestión de justicia para las enfermeras: es una forma de construir una sociedad que valora el cuidado, el conocimiento y la equidad de género.
Mientras la RAE siga negando a las enfermeras el derecho a ser nombradas con precisión, seguirá contribuyendo a una injusticia histórica: la de una ciencia ignorada, una profesión subestimada y un cuidado silenciado.
[1] Escritor, poeta, ensayista y teórico francés del surrealismo, reconocido como el fundador y principal exponente de este movimiento (1896-1966)
[2] Gatekeeping» (o «control de acceso» en español) se refiere al acto de controlar quién entra o sale de un espacio o grupo, ya sea físico o virtual, y quién tiene acceso a recursos, información o oportunidades. Implica ejercer un filtro para decidir quiénes son considerados «adecuados» o «valiosos» y quiénes no, excluyendo a aquellos que no cumplen con ciertos criterios.
[i] Conferencia Nacional de Decanas y Decanos de Enfermería. Propuestas para la normalización de las palabras enfermería y enfermera/o. CNDE; 2025 https://cnde.es/noticias-eventos/noticias/550-enfermeria-y-el-diccionario-de-la-lengua-espanola-la-cnde-presenta-en-la-universidad-de-alcala-el-libro-que-cambio-su-definicion
[ii] Real Academia Española. Diccionario de la lengua española [Internet]. 23.ª ed. RAE; 2022 [citado 2025 abr 21]. Disponible en: https://dle.rae.es
[iii] Guerrero Salazar S. Informe de la RAE sobre el uso del lenguaje inclusivo en la Constitución Española. Boletín de Información Lingüística. 2020; Ene:1-8.
[iv] Martínez-Riera JR. Estrategias para mejorar la visibilidad y accesibilidad de los cuidados enfermeros en Atención Primaria de Salud. Enfermería Clínica. 2020;30(6):360–4.
[v] Meleis AI. Theoretical nursing: development and progress. 5.ª ed. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins; 2012.
[vi] Alligood MR, Tomey AM. Modelos y teorías en enfermería. 9.ª ed. Barcelona: Elsevier Health Sciences; 2018.
[vii] Kérouac S, Pepin J, Ducharme F, Duquette A, Major F. El pensamiento enfermero. Barcelona: Masson; 1996.
[viii] Alberdi Castell R. Estrategias de poder y liderazgo para desarrollar el poder de las enfermeras. Rev ROL Enferm. 1998;(239-240):27-31.
