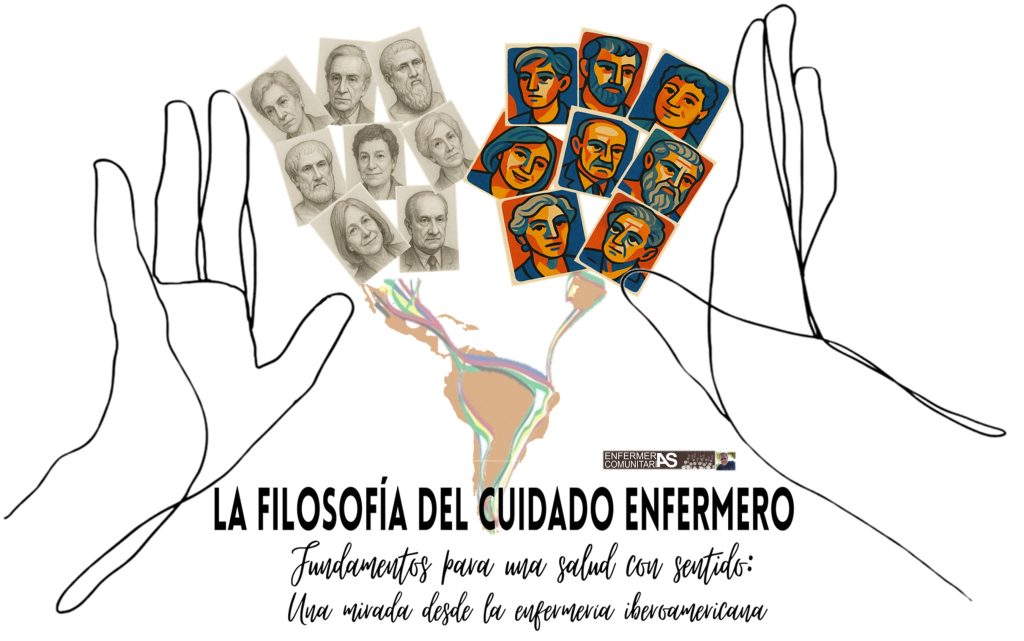
“La filosofía responde a la necesidad de hacernos una concepción unitaria y total del mundo y de la vida.”.
Miguel de Unamuno[1]
La enfermería, entendida como ciencia, disciplina y práctica profesional, constituye mucho más que una respuesta técnica o un conjunto de habilidades aplicadas al contexto asistencial. El cuidado, como identidad y esencia de la enfermería y en su sentido más amplio, es un acto básico, y al mismo tiempo complejo, de la vida humana. En el caso de la enfermería, es además una expresión de conocimiento, juicio ético y compromiso político que atraviesa las dimensiones física, mental, social y espiritual, como base y fundamento de la atención integral, integrada e integradora que define y caracteriza a las enfermeras. Esta afirmación, no es una metáfora ni se trata de una retórica academicista o teórica, sino que está argumentada y fundamentada con profundidad. Estándolo especialmente en un contexto como el Iberoamericano, donde la fragmentación del sistema sanitario, la medicalización de la salud y la subordinación del saber enfermero han dificultado el desarrollo de modelos de atención holística.
Esa fundamentación no es reciente ni obedece a un intento artificial de dotar de apariencia científica y epistemológica a los cuidados. Desde la filosofía clásica, el cuidado ha estado siempre en el centro de la reflexión sobre la existencia humana. Platón ya lo situaba como principio de toda ética al vincular el cuidado de sí con la búsqueda del bien y la justicia[2]. Aristóteles, a través del concepto de eudaimonía, articuló la vida buena con el desarrollo de la virtud y la sabiduría práctica (phronesis)[3], que en el ejercicio enfermero se manifiesta como juicio ético en contextos cambiantes y complejos. El estoicismo ofreció una concepción del cuidado como aceptación activa de la fragilidad, que se asocia a la práctica enfermera en situaciones de sufrimiento y muerte, justificando la existencia y razón del cuidado. Heidegger, al concebir el ser-en-el-mundo como esencialmente cuidado (Sorge), nos recuerda que existir es cuidar y ser cuidado, como esencia misma del ser humano[4]. Levinas eleva esa condición al plano ético radical, situando la responsabilidad por el otro como anterior a toda deliberación racional[5]. Cuidar es, por tanto, responder ante la vulnerabilidad ajena.
Por su parte, en la filosofía contemporánea, pensadoras como Gilligan, Noddings, Tronto, Butler o Victoria Camps han desarrollado una ética del cuidado que trasciende el espacio doméstico o afectivo y se convierte en fundamento de la política, la justicia y la democracia. Tronto, en particular, propone una secuencia del cuidado que abarca desde la toma de conciencia hasta el acto competente[6], y que resulta directamente análoga al proceso enfermero. En tanto que Butler, desmonta el mito de la autosuficiencia para proponer la interdependencia como base ontológica de toda sociedad humana[7]. La filósofa Victoria Camps ha subrayado en múltiples ocasiones la necesidad de recuperar el valor del cuidado como una categoría central del pensamiento ético y político contemporáneo. Para Camps, cuidar implica «hacerse cargo del otro» desde una conciencia de la interdependencia y la vulnerabilidad compartida. Frente a la exaltación de la autonomía individual como ideal moral dominante, Camps propone una ética del cuidado que reconoce la fragilidad de la condición humana y la necesidad de vínculos sostenibles[8]. En su obra «El gobierno de las emociones», afirma que cuidar es una forma de gobernar las relaciones humanas desde la responsabilidad mutua, donde no sólo se atienden necesidades, sino que se reconoce la dignidad de quien las tiene. Desde esta perspectiva, el cuidado enfermero no sólo tiene valor técnico o práctico, sino un profundo sentido filosófico que interpela a toda la sociedad. Cuidar es sostener el mundo común, es comprometerse con la justicia y con el bien colectivo en su dimensión más cotidiana, que da respuesta a la dignidad humana. Cuidar, en base a lo planteado, no es, por tanto, un lujo ni una virtud menor, sino una estructura compleja de la vida y de las relaciones que en la misma se producen y establecen y que adquiere la categoría de cuidado profesional a través del conocimiento y la ciencia enfermera.
Plantear pues el cuidado profesional enfermero desde los principios de la filosofía resulta esencial por múltiples razones. En primer lugar, permite recuperar el sentido profundo y no instrumental del acto de cuidar. Al enraizar el cuidado en la reflexión filosófica, se limita el reduccionismo con el que frecuentemente se relaciona como tarea técnica o simple acompañamiento, visibilizándolo como un pilar de la justicia, de la responsabilidad colectiva y de la vida en común. En segundo lugar, la filosofía permite fundamentar el cuidado en categorías como la dignidad, la reciprocidad, la fragilidad, la interdependencia y la responsabilidad, desplazando el discurso de la eficiencia, la rentabilidad o la productividad, que definen, en gran medida, los modelos que impregnan los sistemas de salud. Finalmente, apelar a la filosofía del cuidado es también una forma de empoderamiento profesional para las enfermeras, ya que permite dotar de legitimidad epistemológica a su saber, exige reconocimiento institucional y cultural, y abre un espacio para disputar el sentido de las políticas de salud. Desde este enfoque, cuidar es también pensar el mundo, transformarlo y compartirlo con otros, con conciencia y con compromiso.
Esta visión filosófica del cuidado no puede desligarse de una de sus dimensiones más profundas y frecuentemente desatendidas, la espiritual. Integrar la dimensión espiritual en la atención integral, integrada e integradora enfermera no es añadir un componente opcional o accesorio, sino reconocer la necesidad humana de encontrar sentido, propósito, trascendencia y conexión, especialmente en los momentos de mayor vulnerabilidad, como el dolor, la enfermedad, la dependencia o la muerte. Desde la filosofía del cuidado, la espiritualidad se comprende como una parte constitutiva de la existencia, y su exclusión empobrece la comprensión de la persona y de su proceso vital. Por tanto, defender la presencia activa y reflexiva de esta dimensión en la práctica enfermera no es una concesión a lo subjetivo o lo inefable, sino una exigencia ética derivada del compromiso con la totalidad del ser humano. Cuidar con sentido filosófico implica también cuidar con profundidad espiritual, respetando la pluralidad de creencias, acompañando el sufrimiento existencial, respetando la cultura, los valores o las tradiciones y ofreciendo presencia, escucha y sentido en los márgenes donde la tecnología y la ciencia callan.
Así mismo, la dimensión espiritual, frecuentemente malinterpretada o marginada en los sistemas sanitarios desde los planteamientos biomédicos, no remite exclusivamente a la religión sino a la capacidad humana de otorgar sentido, trascendencia y conexión. Espiritualidad es poder hablar del sufrimiento, del miedo, de la culpa, de la esperanza, sin ser medicalizado ni reducido a una enfermedad o un síntoma. Numerosos estudios han demostrado que la atención espiritual mejora la calidad de vida de las personas, disminuye el dolor percibido, mejora el afrontamiento ante los problemas de salud y aumenta la adherencia terapéutica[9]. Las enfermeras, por su cercanía, continuidad y vínculo, están en una posición privilegiada para abordar esta dimensión, siempre que su formación y las condiciones institucionales se lo permitan[10]. Integrar la espiritualidad como parte del cuidado es una exigencia ética y científica que humaniza la atención y potencia su efecto terapéutico. Esta visión integradora ha sido defendida por la Dra. Christina Puchalski[11], referente internacional en el ámbito de la espiritualidad en el cuidado de salud, quien sostiene que la dimensión espiritual no solo mejora la calidad de vida de la persona, sino que potencia la empatía, la resiliencia profesional y la conexión terapéutica significativa entre enfermera y persona.
Sin embargo, y a pesar de tan importantes argumentos, el cuidado se sigue supeditando a la técnica en lugar de complementarlo o de situarlo como referencia de una atención en la que es la técnica, la que debe ser interpelada. Desde este planteamiento hegemónico de la técnica es desde el que se plantean, por tanto, los planes de estudio de enfermería y las prioridades de sus contenidos y conocimientos.
En las universidades, la filosofía, la ética, la antropología o la espiritualidad, cuando están presentes en los planes de estudio, ocupan un lugar secundario, arrinconadas como asignaturas «maría» con escaso peso y que no suscitan el interés del estudiantado. Éste, fascinado y deslumbrado por el despliegue técnico de los contenidos de la siempre omnipresente médico-quirúrgica, reproduce sin cuestionamiento el modelo hegemónico centrado en la intervención técnica, rápida y visible. Así se perpetúa una formación enfermera acrítica, fragmentada y desconectada de las realidades humanas que el cuidado debería atender y que lamentablemente alimenta la deshumanización y aleja a las enfermeras de su verdadera identidad.
Frente a esta formación empobrecida, la filosofía del cuidado emerge como una posibilidad de reconfigurar la mirada profesional, de dotar de profundidad ética, epistemológica y política a la práctica diaria. No se trata de elegir entre el conocimiento técnico y la reflexión filosófica, sino de integrar ambos en una praxis transformadora, consciente del lugar que ocupan y de su poder para generar salud.
El cuidado profesional enfermero, desde esta perspectiva, debe entenderse como un recurso terapéutico de primer orden y como elemento clave en la promoción de la salud. Su acción no se limita a asistir en la enfermedad o de cuidar a heridos, según la definición reduccionista de la Real Academia de la Lengua, sino que acompaña procesos vitales, crea sentido, fortalece la autonomía, genera vínculos de confianza y contribuye a una visión salutogénica. Enfoque salutogénico que pone el foco en los factores que generan salud en lugar de los que producen enfermedad, promoviendo el sentido de coherencia en las personas que les permite afrontar mejor los desafíos vitales[12].
La ausencia de este enfoque y la marginación del cuidado tienen, por tanto, consecuencias profundas. Deshumanización de la atención, aumento de la medicalización, invisibilidad del sufrimiento, problemas de salud mental, dificultad de afrontamiento, ruptura de vínculos comunitarios, cronificación de procesos evitables y mayor desigualdad en el acceso y disfrute de la salud.
Las políticas sanitarias, centradas en la enfermedad, en los procedimientos y en los costes, no son capaces de responder a la complejidad del ciclo vital de las personas y de sus necesidades. Persisten en una lógica patogénica y fragmentada que perpetúa desigualdades y produce resultados limitados y limitantes.
Esta situación responde a múltiples causas estructurales, tales como la hegemonía del modelo biomédico, la supremacía del saber médico, la lógica neoliberal en la gestión sanitaria, la mercantilización del sistema, la medicalización derivada de las presiones de la farmaindustria, la burocratización de los cuidados y la marginación epistemológica de la enfermería. En este marco, el cuidado profesional es instrumentalizado, subordinado o directamente ignorado, impidiendo su desarrollo pleno y su reconocimiento como saber transformador.
Sin embargo, existen oportunidades y fortalezas para revertir esta situación. El contexto Iberoamericano, con su diversidad cultural, su tradición comunitaria, sus resistencias locales y sus experiencias de salud colectiva, ofrece un terreno fértil para una enfermería con identidad propia, comprometida con la justicia social y capaz de liderar transformaciones reales. Frente a la dependencia acrítica del modelo anglosajón, se hace necesario construir referencias propias, nutridas por el pensamiento crítico latinoamericano, por los movimientos sociales, por las epistemologías del sur, por el feminismo comunitario y por la pedagogía de la liberación.
Esta perspectiva adquiere una dimensión especialmente significativa en los movimientos del bienestar y el buen vivir —inspirados en saberes ancestrales, cosmovisiones indígenas y tradiciones comunitarias— que proponen una forma de vida centrada en la armonía con uno mismo, con los demás, con la naturaleza y con el tiempo. Estos movimientos no solo cuestionan el paradigma neoliberal del éxito individual y la acumulación, sino que también ofrecen una base filosófica, ética y política que enriquece el concepto de cuidado profesional. En ellos, el cuidado se entiende como una práctica cotidiana de sostenimiento de la vida y del equilibrio colectivo, lo que conecta de forma directa con la visión enfermera del cuidado como proceso relacional, continuado y humanizador. Integrar los postulados del buen vivir en el pensamiento y la práctica enfermera supone, por tanto, no solo un acto de coherencia cultural, sino también una apuesta por modelos de salud más justos, sostenibles y centrados en las personas y los vínculos. Desde este horizonte, el cuidado profesional enfermero no puede limitarse a una función técnico-sanitaria, sino que debe alinearse con estos principios, asumiendo su papel como agente de transformación social y como garante de una salud entendida como proceso relacional, cultural y político. Integrar los postulados del buen vivir al cuidado enfermero es, por tanto, reconocer que cuidar es también defender formas de vida dignas, sostenibles y profundamente humanas. De igual manera, hay que huir del negacionismo que hacia tales planteamientos se hace desde la ciencia tradicional, racionalista, reduccionista y reaccionaria, situándolos al margen de la ciencia y próximos al empirismo y la brujería, como forma de desprestigiarlos para mantener su ámbito de poder científico e intelectual exclusivo y excluyente[13].
Las estrategias deben orientarse a múltiples niveles: político, institucional, formativo y profesional. En el plano político, se requiere una apuesta decidida por políticas de salud que incorporen el cuidado como eje central. En lo institucional, deben promoverse estructuras que favorezcan la autonomía profesional, la transectorialdad, la participación comunitaria, la transdisciplinariedad y la humanización de la atención. En lo formativo, es urgente revisar los planes de estudio, jerarquizar los contenidos humanistas, éticos, filosóficos y antropológicos, desarrollar competencias relacionales, culturales y espirituales, y formar profesionales reflexivos, críticos y comprometidos.
En el plano profesional, es necesario reforzar el liderazgo enfermero, recuperar el sentido del cuidado, generar conocimiento situado[14] y defender públicamente el valor de lo que se hace.
Cuidar, en definitiva, es mucho más que asistir: es transformar, acompañar, sostener, sanar, empoderar, dignificar. Es una forma de construir salud, ciudadanía, comunidad y democracia. Es, también, una práctica profundamente política, porque se inscribe en relaciones de poder, en contextos de desigualdad, en marcos culturales y económicos. Reivindicar el cuidado profesional enfermero es, por tanto, una forma de resistencia, de creación y de justicia.
El conocimiento enfermero no es subsidiario ni asistencial. Por eso es necesario reivindicar otras formas de saber, otras metodologías, otras evidencias.
La exclusión sistemática de los cuidados enfermeros en las decisiones políticas, en los diseños organizativos y en los enfoques asistenciales tiene consecuencias profundas y sostenidas sobre la salud comunitaria. En primer lugar, contribuye a la fragmentación de la atención, al quedar esta reducida a intervenciones episódicas, centradas en la enfermedad y desconectadas de los procesos vitales. Las personas dejan de ser comprendidas en su integralidad y pasan a ser denominadas en función de lo que padecen -diabéticas, hipertensas…-, y no de lo que son, sienten y significan, transformándose en casos clínicos, órganos enfermos, sujetos de investigación o cifras estadísticas. Perdiéndose así la continuidad relacional, el seguimiento cercano y el acompañamiento ético que caracterizan al cuidado profesional enfermero.
En segundo lugar, la marginación del cuidado enfermero deshumaniza el sistema, lo convierte en una maquinaria orientada a producir resultados medibles, desatendiendo lo que no puede cuantificarse, como el sufrimiento, la incertidumbre, la soledad. Cuando se prescinde del cuidado como categoría central, se debilita la capacidad del sistema para generar confianza, escucha, vínculo y dignidad. Esta deshumanización se traduce en peores resultados en salud, mayor insatisfacción de la ciudadanía, agotamiento profesional y pérdida de cohesión social[15]. Aspectos que no se reflejan en las estadísticas oficiales. Lo que no significa, en ningún caso, que no estén presentes.
Además, la ausencia de una perspectiva enfermera en el abordaje de los problemas de salud colectiva impide identificar, prevenir y abordar adecuadamente determinantes sociales, morales, culturales y emocionales que requieren intervenciones próximas, continuas y contextualizadas. La comunidad no encuentra en el sistema sanitario una respuesta sensible a sus necesidades, sino protocolos estándar que no consideran las condiciones de vida, las relaciones familiares, los saberes locales ni las trayectorias biográficas. Se rompe así la posibilidad de una atención verdaderamente comunitaria, emancipadora y orientada al bienestar colectivo[16].
La evidencia procedente de distintos estudios en contextos iberoamericanos muestra que cuando el cuidado enfermero se integra de forma activa en la atención primaria y comunitaria, los resultados en salud mejoran significativamente, se incrementa la adherencia a los tratamientos, disminuyen los ingresos hospitalarios evitables y se fortalece el tejido social[17]. Por el contrario, la ausencia de continuidad en los cuidados, especialmente en poblaciones vulneradas, se asocia con una mayor carga de enfermedad, menor percepción de bienestar, aumento de la dependencia institucional y mayor utilización de servicios de urgencias[18].
Frente a ello, integrar el cuidado enfermero en todas las fases del sistema —desde la planificación estratégica hasta la práctica asistencial— permitiría construir respuestas más humanas, eficaces y sostenibles, que reconozcan a las personas como sujetos de derechos, portadores de historias y protagonistas de su proceso de salud.
[1] Escritor y filósofo español perteneciente a la llamada generación del 98 (1864-1936)
[2] Platón. Alcibíades I. En: Diálogos. Madrid: Gredos; 1992.
[3] Aristóteles. Ética a Nicómaco. Madrid: Gredos; 2009.
[4] Heidegger M. Ser y tiempo. Madrid: Trotta; 2003.
[5] Levinas E. Totalidad e infinito. Salamanca: Sígueme; 2002.
[6] Tronto JC. Caring Democracy: Markets, Equality, and Justice. New York: NYU Press; 2013.
[7] Butler J. Vida precaria. El poder del duelo y la violencia. Buenos Aires: Paidós; 2006.
[8] Camps V. El gobierno de las emociones. Barcelona: Herder; 2011.
[9] Puchalski CM, Ferrell B, Virani R, et al. Improving the quality of spiritual care as a dimension of palliative care: the report of the Consensus Conference. J Palliat Med. 2009;12(10):885–904.
[10] Guedes A, Curado M, Pinho L, Fernandes R. The nurse’s role in the spiritual care of patients: an integrative review. Rev Bras Enferm. 2021;74(1):e20200425.
[11] Puchalski CM. The role of spirituality in health care. Proc (Bayl Univ Med Cent). 2001;14(4):352–7.
[12] Sainz-Ruiz, PA; Sanz-Valero, J.; Gea-Caballero, V.; Melo, P; Nguyen; TH; Suárez-Máximo, JD; Martínez-Riera, JR. Dimensions of Community Assets for Health. A Systematised Review and Meta-Synthesis. International Journal of Environmental Research and Public Health (Online). 18/11, pp. 5758. 2021.
[13] Martínez-Riera, JR, Sainz Ruiz, P. Activos de salud para el bienestar y buen vivir. En: Cuidados del Buen Vivir y Bienestar desde las epistemologías del sur. Conceptos, métodos y casos. Editorial FEDUN, Buenos Aires, 2021
[14] Hablar de conocimiento enfermero como “situado” significa reconocer que no se trata de un saber neutro ni universal, sino que está arraigado en la experiencia concreta, en las personas, en los vínculos y en los contextos socioculturales en los que se cuida. Desde esta perspectiva, cuidar es también interpretar, escuchar, y crear sentido junto a otros, desde una posición ética, política y epistemológica que reconoce la pluralidad de saberes y la legitimidad de lo vivido.
[15] Moreno-Pérez D, Rivas-Muñoz C. El cuidado como generador de salud: una lectura desde la salutogénesis. Index Enferm. 2022;31(3):172–6.
[16] Martínez-Riera JR. Cuidar desde la comunidad: ética, política y profesión. Gac Sanit. 2023;37(1):89–93.
[17] Duarte M, Rodríguez-Gázquez MA, Hernández-Padilla JM, et al. Resultados de programas de enfermería comunitaria en América Latina: una revisión sistemática. Rev Lat Am Enfermagem. 2021;29:e3462.
[18] Sepúlveda-Páez GL, Rodríguez G, Mendoza-Parra S. Continuidad del cuidado de enfermería en atención primaria: factores asociados y repercusiones. Rev Cuid. 2023;14(1):e3052.
