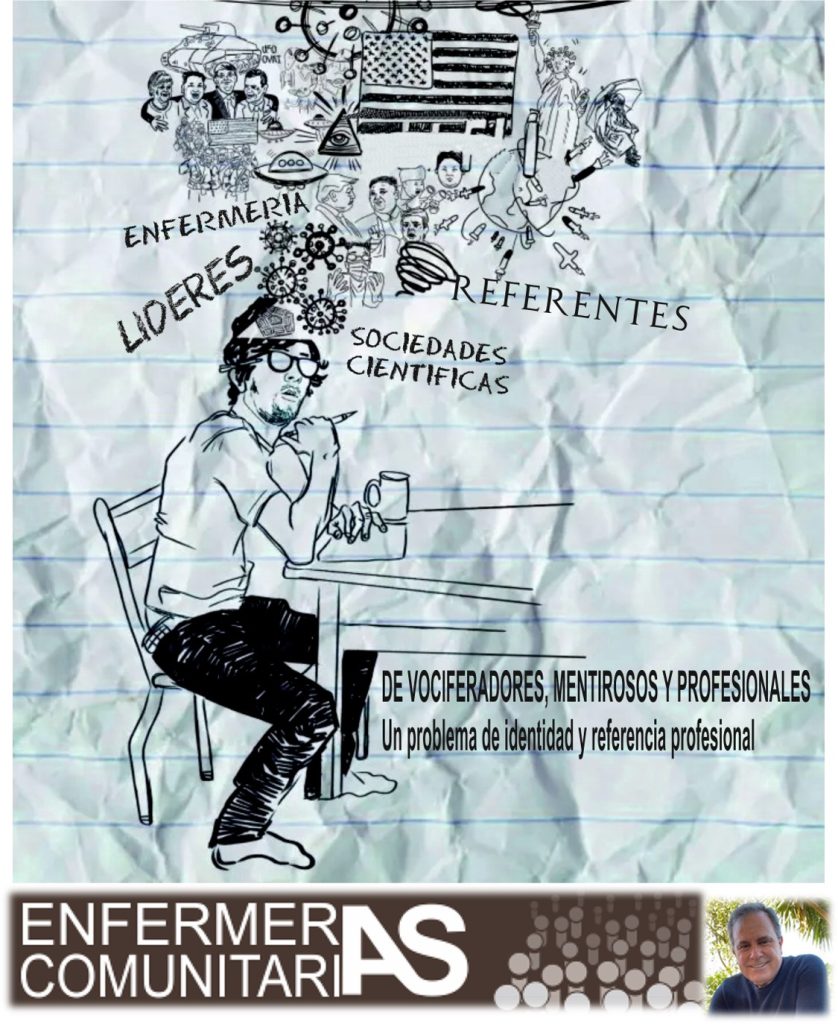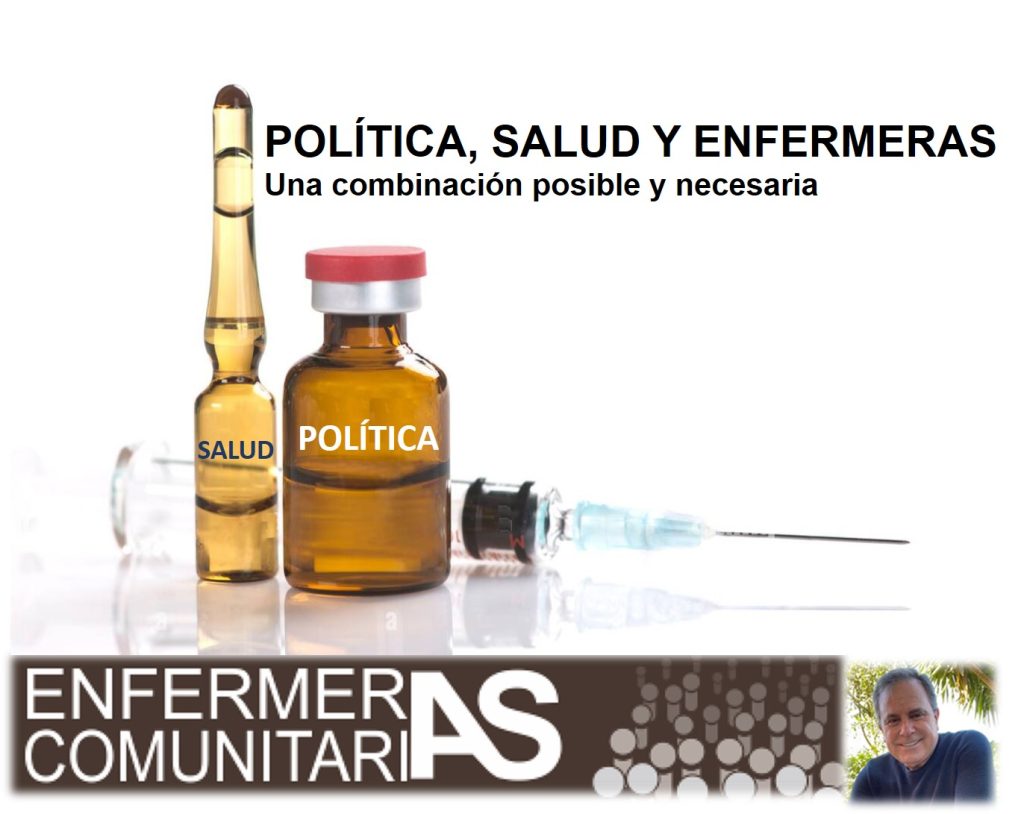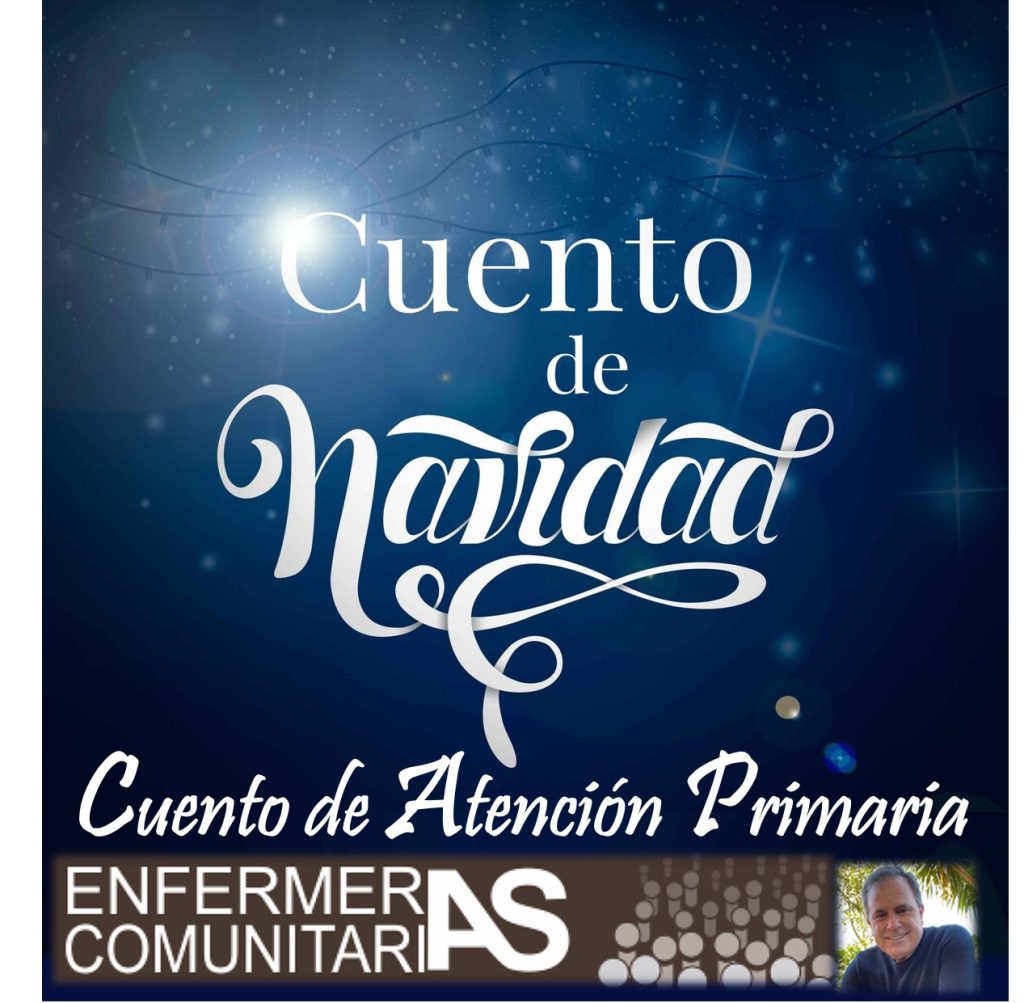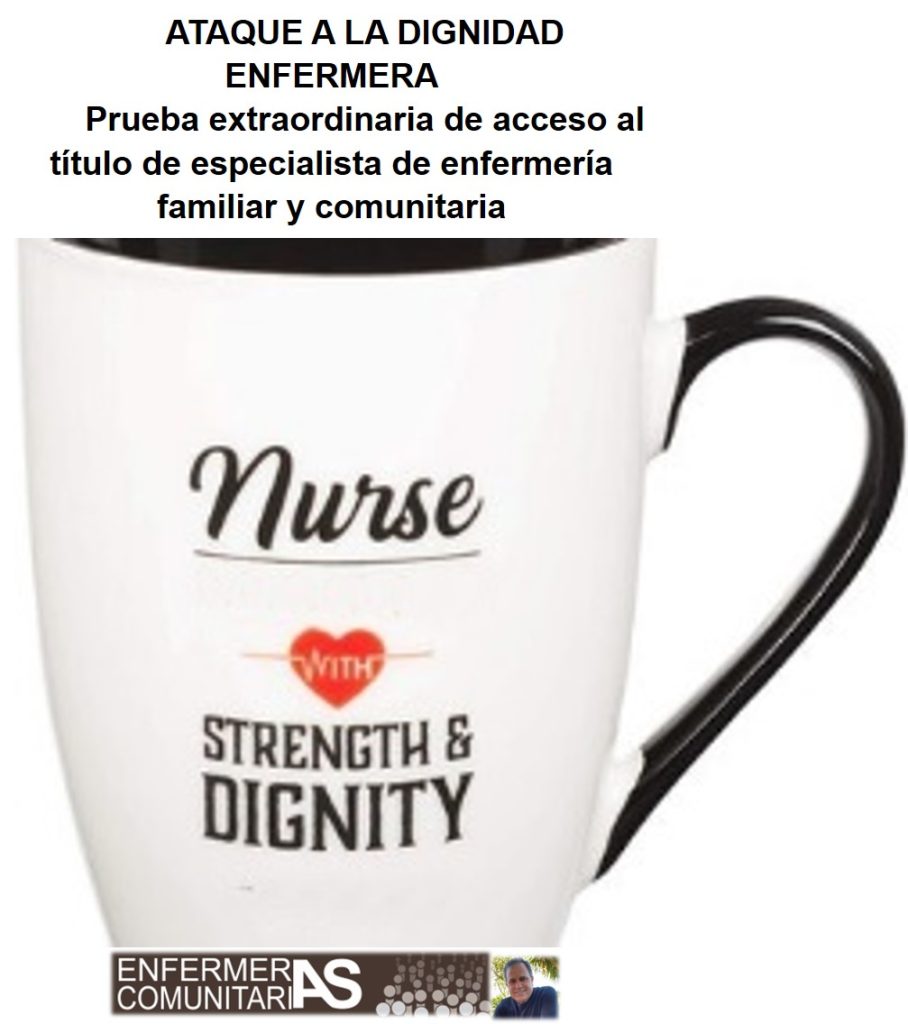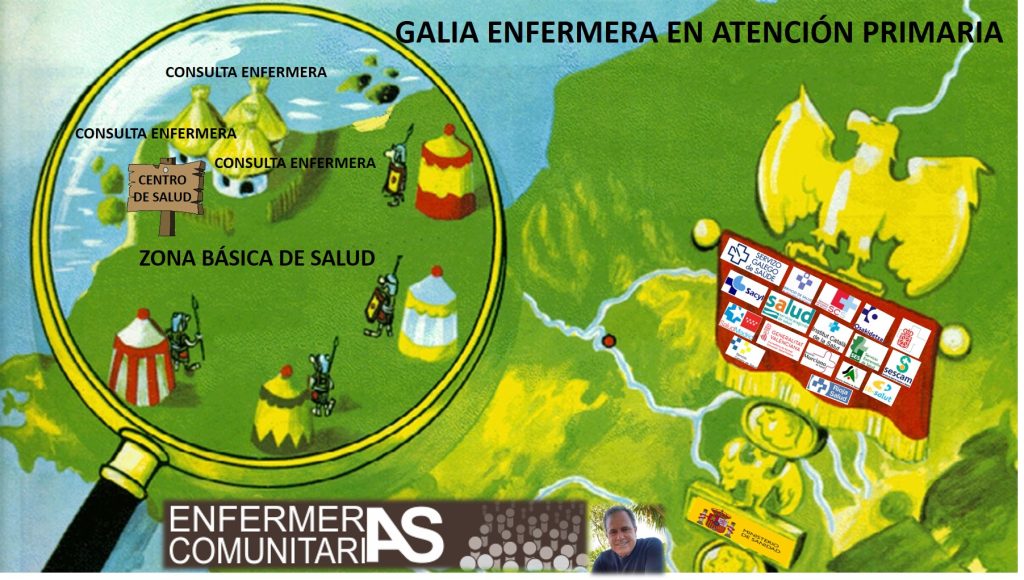“Con una mentira es posible que engañes a alguien; pero cualquier mentira te dice a ti mismo una gran verdad indiscutible: eres débil.”
Tom Wolfe[1]
Suele ser habitual, más de lo esperado y deseable, vencer la frustración, la ira contenida, la desilusión personal o colectiva… contra alguien o contra algo con el fin de ocultar la falta de compromiso, acción, implicación o incluso de capacidad personal para lograr aquello que algunas/os consideran que les corresponde, aunque realmente hayan hecho poco, muy poco o nada para lograrlo. Entienden que son otros quienes tienen la obligación de hacer lo que a ellas/os les beneficia, sin que consideren en ningún momento, que su actitud ante lo que esperan alcanzar tenga absolutamente ninguna influencia para ello.
No es necesario concretar casos específicos para identificar claramente de lo que estamos hablando. Entre otras cosas, lamentablemente por la frecuencia con que se producen estas muestras de artificial y artificiosa indignación que suelen ir acompañadas de manifestaciones de desprecio, descalificaciones e insultos como complemento a las medias verdades o mentiras con las que tratan de justificar su estado de apatía e inmovilidad y ocultar así su evidente desconocimiento o manifiesta voluntad de manipular o simplemente hacer daño gratuito con el que alcanzar una notoriedad que no tienen otra forma de lograr. Tal como apuntara Alessandro Manzoni[2] “las injurias tienen, sobre las razones, la gran ventaja de ser admitidas sin prueba alguna por un gran número de lectores”.
Agazapadas/os en su zona de confort y/o mediocridad, que de todo hay, esperan la ocasión propicia para saltar a las redes a vociferar contra todo y contra todos a los que eligen como diana de sus dardos envenenados y trucados. Lo importante es el fin, su fin, que justifica los medios empleados, los que sean, con tal de presentarse como víctimas de unas injusticias y persecuciones que no tan solo son infundadas, si no el resultado de su habitual actitud de pasividad y conformismo. Para ellas/os lo de menos es la coherencia, el fundamento científico, el valor o la forma de alcanzar algún objetivo, porque lo que priorizan, aunque sea a costa del descrédito o la desvalorización del logro, es obtener su beneficio, aunque este no sea merecido.
Pero lo grave no es tanto, que lo es, el daño que hacen de manera voluntaria y premeditada contra quienes eligen como objetivo de sus furibundos ataques. Lo verdaderamente grave es el daño que estos personajes hacen contra la profesión enfermera, aunque traten de erigirse en adalides de la misma con su dramática y torpe interpretación. Y es que en su pensamiento o torpe razonamiento actúan como dijera Adolf Hitler[3] creyendo que “las grandes masas sucumbirán más fácilmente a una gran mentira que a una pequeña”, por lo que finalmente les pasa como a Mariano Rajoy[4] que con sus discursos tratan de hacer creer que “cuanto peor mejor para todos y cuanto peor para todos mejor, mejor para mí el suyo beneficio…»[5], en un alarde de claridad y concreción.
Resulta difícil entender este tipo de actitudes y actuaciones y mucho menos justificarlas. Pero voy a tratar de analizarlas desde la Teoría de la Aceptación-Rechazo Interpersonal (IPARTheory) que es una teoría basada en la evidencia y por lo tanto alejada de la interpretación interesada que se me podría imputar. Trata de predecir y explicar las principales causas, consecuencias y correlatos de la aceptación-rechazo, que básicamente es lo que las provoca.
La aceptación-rechazo (warmth dimension) es una dimensión que se extiende a lo largo de un continuo desde la aceptación hasta el rechazo. A lo largo de este continuo, que trato de centrar en el ámbito de las relaciones enfermeras, cada profesional puede situarse de acuerdo con la historia de relaciones que ha percibido/interpretado de sus principales referentes o representantes, en el caso que nos ocupa de las/os líderes o de las instituciones a las que representan o lideran.
El extremo inferior de este continuo representa la aceptación y se refiere a las conductas de comodidad, preocupación, apoyo, en definitiva, el aprecio que las/os profesionales pueden experimentar/interpretar de sus referentes o representantes que, aunque los ignore o niegue, siempre están en su punto de mira. El otro extremo, rechazo, se refiere a la ausencia o retirada significativa de estas conductas o sentimientos que son interpretados como una variedad de afectos y conductas psicológicas y físicamente dañinas.
La subteoría de la personalidad, por otra parte, mantiene que la satisfacción de la necesidad emocional de obtener una respuesta positiva por parte de las/os referentes/representantes es un motivador poderoso. Cuando ciertas/os profesionales no satisfacen esta necesidad adecuadamente, habitualmente de manera subjetiva, tienden a responder emocional y conductualmente de una manera específica. Particularmente, los efectos de este rechazo incluyen hostilidad, agresión, falta de respuesta emocional, baja autoestima y autoeficacia, percepción negativa del entorno y dependencia inmadura (excesivo reclamo de aceptación) o independencia defensiva (evitación de cualquier signo de afecto o aceptación de los otros), que inducen a algunas/os profesionales a desarrollar una visión negativa del entorno y de las relaciones interprofesionales caracterizadas por la desconfianza, la hostilidad, la inseguridad, la amenaza y el peligro[6].
Así pues, tendríamos alguna referencia que, cuanto menos, explique que no justifique, dichos comportamientos histriónicos y agresivos desde la perspectiva más individual de la personalidad de quienes los protagonizan. Pero por sí sola dicha referencia no es suficientemente explicativa, pues la percepción/interpretación de aceptación-rechazo predice universalmente una media del 26% de la varianza del ajuste psicológico descrito, siendo aproximadamente el 74% restante de esta varianza, explicada por otros factores sobre los que a continuación reflexionaré, sin que los mismos sean ni exclusivos ni invariables en su influencia.
Es de todas/os conocido que una disciplina, ciencia o profesión no se desarrolla y crece de manera espontánea ni tampoco por las acciones exclusivamente individuales de sus miembros.
Es por ello que el desarrollo de la Enfermería, como el de cualquier otra disciplina, ciencia o profesión, ha sido, es y seguirá siendo posible por el compromiso e implicación colectivos de la mayoría de sus miembros, en este caso las enfermeras.
Sin duda, el liderazgo es fundamental y sin él difícilmente se pueden alcanzar determinados logros u objetivos. Pero dicho liderazgo debe ir acompañado, siempre, para que este sea realmente eficaz, del reconocimiento de sus iguales como referentes y no de la ignorancia, cuando no del desprecio, de los mismos como general, sistemática y tristemente se produce en Enfermería por parte de algunas/os de sus profesionales que están esperando cualquier ocasión propicia para sus ataques o descalificaciones.
Liderazgo tanto individual, de alguna/o de sus miembros, como colectivo a través de las organizaciones, instituciones, sociedades o asociaciones desde las que ejercen dicho liderazgo individual. Ambos liderazgos, individual y colectivo, son necesarios y complementarios y en ningún caso excluyentes. La fortaleza, por tanto, de una profesión, disciplina o ciencia, estará íntimamente relacionada con la fortaleza de sus sociedades científicas, tal como puede identificarse claramente en otras profesiones, disciplinas o ciencias con mayor recorrido histórico que Enfermería.
La velocidad con que se ha producido el desarrollo disciplinar enfermero desde su entrada en la Universidad hace 45 años, posiblemente nos haya producido cierto vértigo y con él la pérdida del equilibrio necesario para poder mantener un crecimiento sostenido y sostenible que sea la causa, entre otras, de actitudes como las que estoy analizando.
El problema, o uno de los problemas al menos, puede estar en la desigual velocidad de crecimiento a nivel disciplinar, profesional e incluso científico, causantes del vértigo comentado.
Mientras se ha alcanzado el máximo desarrollo disciplinar con el acceso al doctorado en el tiempo comentado, no ha sucedido lo mismo con el desarrollo en el ámbito profesional de las instituciones de salud en las que continuamos, en muchos casos, teniendo problemas de visibilidad, valoración y/o subsidiariedad. Cuestión, por otra parte, que puede explicar, al menos en parte, la histórica, repetida y me atrevo a decir actualmente aumentada, brecha entre asistencia y docencia que limita, sin duda, el crecimiento y desarrollo equilibrado de la Enfermería asistencial, sin que ello signifique, en ningún caso, la ausencia de graves problemas y desequilibrios en la carrera académica de las enfermeras docentes e investigadoras a pesar de haber logrado las máximas cotas académicas descritas.
Al desequilibrio comentado hay que añadir también la fala de identificación y valoración de las sociedades científicas enfermeras por parte de las propias enfermeras. Por una parte, porque la mayoría de ellas tiene un recorrido relativamente corto que, en el mejor de los casos, está ligado al de la propia evolución de la Enfermería ya comentada de 45 años. Por otra parte, porque existe mucha confusión sobre el papel que las citadas sociedades científicas tienen en el desarrollo profesional y científico de la Enfermería en general y de las especialidades o ámbitos de conocimiento específicos en que se enmarcan, en particular y porque además dicho desarrollo, incluso, no es percibido e identificado como necesario por algunas enfermeras para el ejercicio de su profesión.
En este sentido cabe destacar la confusa delimitación competencial de las sociedades científicas con relación a colegios profesionales y sindicatos. Estos últimos, con un recorrido histórico mayor, no siempre saben o quieren acotar, en más casos de los deseados, sus competencias a lo que sus respectivas organizaciones tienen determinado por ley, a saber, regulación profesional y defensa laboral respectivamente. De tal manera que asumen o acaparan espacios que no les corresponden, abandonando los que les son propios y provocando la referida confusión que se traduce en el rechazo de las/os profesionales fundamentalmente hacia las sociedades científicas, dado que la colegiación es obligatoria y el sindicalismo se identifica como imprescindible al contrario de lo que sucede con las sociedades científicas. De tal manera que finalmente estas quedan en un terreno que, o se desconoce o simplemente se ignora por no reconocerlo como necesario, pero a las que, sin embargo, ante situaciones puntuales, se les exigen resultados muy por encima de su capacidad tanto de potencial económico y de número de profesionales asociadas/os a las mismas, como de capacidad de influencia derivada de lo anterior. Pero a las que sin embargo se recrimina pasividad o negligencia, por parte de quienes, sin ser miembros de las citadas sociedades ni reconocer a sus representantes, provocan un rechazo que se traduce en ira y descalificación hacia ellos. Como dice el refrán, tan solo se acuerdan de Santa Bárbara cuando truena y en este caso, además, le culpan de que truene.
En la sociedad de la información en la que vivimos, aparentemente, las enfermeras tenemos múltiples opciones para elegir y muchísima información para hacerlo, pero faltan guías, referencias y conocimiento y es fácil que se sientan desbordadas/os y se confundan. Una explicación alternativa sobre el aumento de la confusión es la propuesta por Brand (2001)[7], quien dice que se debe a la discrepancia entre lo que una/o es y lo que la sociedad le exige que sea, lo que causa la confusión y con ella las reacciones descritas inicialmente[8]. De ahí que el orgullo de identidad sea esencialmente el mejor antídoto ante dicha confusión y sus efectos. Confusión que, en ningún caso, debe imputarse a las sociedades científicas con una marcada identidad científico-profesional, si no al deterioro cognitivo que quienes la padecen.
Así pues, la actitud de aceptación-rechazo y la confusión/desconocimiento explicadas, podrían ser las causas de una exacerbada e irracional respuesta por parte de algunas enfermeras ante situaciones, resultados o decisiones que sin corresponder a la acción o intervención de las sociedades científicas, son imputadas a ellas o a sus representantes como causantes del dolo, agravio o problema por parte de quien se revela con bulos, ahora conocidos como fake news, y con injurias que son las razones de quienes no la tienen [9], respondiendo más a pataletas infantiles que a reflexiones profesionales, pero que logran desviar la atención de lo importante a lo trivial y de quienes son responsables directos y reales de la supuesta injusticia hacia quienes son señaladas/os como culpables por el simple o complejo hecho de haberse significado en el trabajo permanente y continuo por resolver los problemas, aunque sin tener la capacidad de decidir sobre ellos desde las sociedades científicas a las que pertenecen voluntaria y altruistamente.
Paradójicamente nos encontramos con el mutismo, la inacción o el conformismo de estas/os mismas/os vociferadores pseudoprofesionales ante situaciones que, dependiendo directamente de la actitud y responsabilidad individual y colectiva de las enfermeras como es el caso, por ejemplo, de las competencias de cuidados, se abandonan por entender que ya no tienen suficiente entidad para seguir asumiendo su responsabilidad, lo que provoca su pérdida y con ella, parte de la identidad enfermera, que finalmente conduce a la confusión de la que hablaba y que se traslada igualmente a la sociedad, con el riesgo que ello conlleva de valoración negativa.
Estas actitudes, propias de un preocupante autismo profesional, generan este tipo de respuestas dicotómicas o bipolares que conducen al cainismo o canibalismo profesional que hace que seamos identificadas/os como irrelevantes, prescindibles o sustituibles a un menor coste, lo que finalmente, interesa políticamente a quien tiene la capacidad de decidir.
Siguen la misma corriente antisistema que nos invade socialmente. Manipulada por personajes populistas y autoritarios que utilizan estrategias mediáticas a través de la mentira, la descalificación y el odio, que no podemos ni debemos minimizar considerándolos como anecdóticos o aislados, dados sus efectos y gravedad. La historia más reciente y la remota también, nos demuestra que no abordarlos y contenerlos a tiempo trae consecuencias muy negativas y difícilmente reversibles.
Estamos pues ante un problema que lejos de ser menor, debería ser analizado y abordado con la seriedad y el rigor que merece. Tendríamos que plantearnos si no es razonable, justificable e incluso exigible que se incorporen en la docencia enfermera competencias de liderazgo, autoestima profesional, representatividad y referentes, que permitan identificar la importancia de las mismas en el desarrollo profesional, disciplinar y científico de las enfermeras, así como en su identidad, más allá de la técnica y el asistencialismo en los que lamentablemente se está focalizando, cada vez más, la atención docente como respuesta a las demandas que el sistema sanitario traslada como demanda de recursos o mano de obra, que no de profesionales científicamente bien preparados, para su modelo patriarcal, asistencialista, medicalizado, fragmentado y centrado en la enfermedad y que finalmente tiene efectos colaterales tan graves para el desarrollo de la Enfermería.
Mientras todo esto sucede resulta triste y lamentable que se desconozcan, por simple desidia derivada de la falta de identidad comentada, informes como el que se elaboró en EEUU sobre el futuro de la profesión enfermera: The Future of Nursing 2020-2030: Charting a Path to Achieve Health Equity o reflexiones sobre el mismo realizados con una perspectiva analítica, objetiva y de pensamiento crítico tan necesarios, como las realizadas por Rodrigo Gutiérrez o por enfermeras comprometidas en organizaciones como el Grupo 40+ Iniciativa Enfermera, la Academia de Enfermería de la Comunitat Valenciana o Sociedades Científicas como la Asociación de Enfermería Comunitaria (AEC), Asociación Española de Enfermería Pediátrica (AEEP), Asociación de Especialistas en Enfermería del Trabajo (AET), Asociación Nacional de Directivos de Enfermería (ANDE), Sociedad Española de Enfermería en Geriatría y Gerontología (SEEGG), Federación de Asociaciones de Matronas de España (FAME), entre otras, que siguen siendo tristemente desconocidas, criticadas y alarmantemente envejecidas por efecto de la falta de motivación de las nuevas generaciones.
Mientras levantar la voz para intentar tener razón, mentir para enmascarar, manipular u ocultar directamente la verdad o simplemente la indiferencia y la indolencia sigan siendo actitudes mayoritariamente adoptadas ante los retos que tenemos planteados las enfermeras, el futuro, el de todas las enfermeras, pero también el de la salud comunitaria, no es incierto, si no verdaderamente preocupante. ¿Hacemos algo por acallar a las/os vociferadoras/es y mentirosas/os con argumentos científicos o seguimos impasibles asumiendo sus “verdades” desde un cómplice silencio?
[1] Periodista y escritor estadounidense.
[2] Poeta, escritor y dramaturgo italiano.
[3] Dictador de la Alemania Nazi
[4] Presidente del Gobierno Español de 2011 a 2018.
[5] Palabras pronunciadas por Mariano Rajoy en el Parlamento español el 13 de junio de 2017.
[6] Rohner Ronald P., Carrasco Miguel Á.. Teoría de la Aceptación-Rechazo Interpersonal (IPARTheory): bases conceptuales, método y evidencia empírica Interpersonal Acceptance-Rejection Theory (IPARTheory): theoretical bases, method and empirical evidence. Acción psicol. [Internet]. 2014 Dic [citado 2022 Ene 07] ; 11( 2 ): 9-26. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1578-908X2014000200001&lng=es. https://dx.doi.org/10.5944/ap.11.2.14172.
[7] Brand, J. L. (2001). God Is a Libertarian? American Psychologist, 56(1), 78-79.
[8] Martínez Martí María Luisa. El estudio científico de las fortalezas trascendentales desde la Psicología Positiva. Clínica y Salud [Internet]. 2006 Dic [citado 2022 Ene 07]; 17(3): 245-258. Disponible en: http://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1130-52742006000300003&lng=es.
[9] Jean Jaques Rousseau. Escritor y filósofo francés.