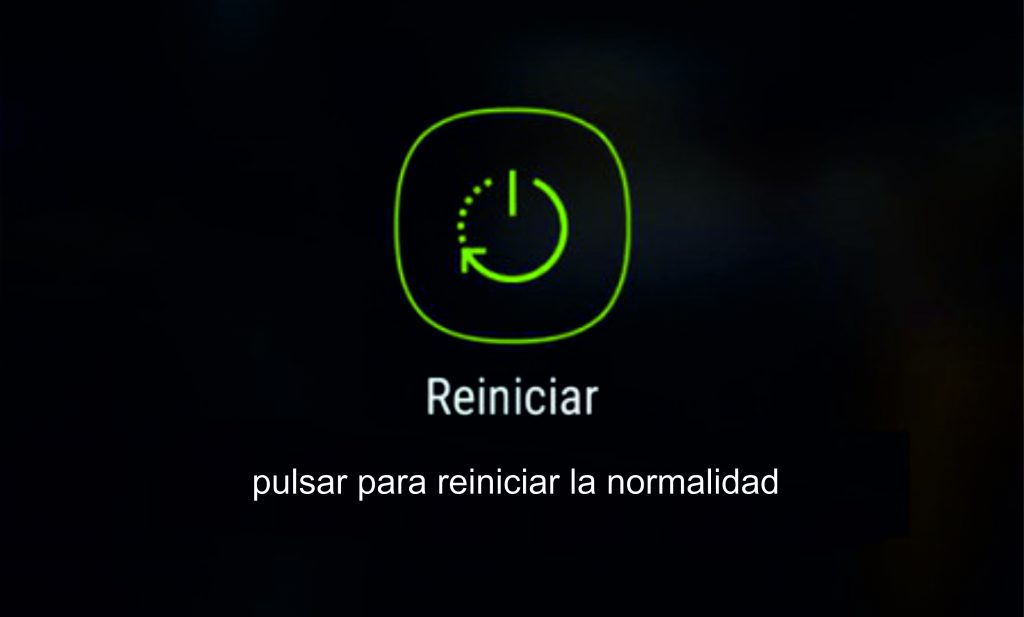A las inigualables enfermeras del
Grupo 40 + Iniciativa Enfermera
In- es un prefijo negativo que expresa el valor contrario a la palabra que acompaña (inofensivo) o indica la ausencia de una acción (incomprensión). La pandemia que estamos sufriendo se narra, en gran medida, desde la composición verbal de la negación, la contradicción o la contrariedad a las que da significado dicho prefijo, componiendo una inapelable e incesante realidad, aunque deseemos interrumpirla desde la inseguridad, la incertidumbre, cuando no la insensatez, de nuestras acciones o inacciones.
Lo que a continuación comparto es un inarmónico e inconformista intento narrativo de contrarrestar el prefijo negativo que ha instaurado en nuestras vidas el COVID-19. De nada sirve que mantengamos ocultas las palabras, y sus significados polisémicos, para olvidar su intencionalidad. Uniéndolas en una incontrolada concatenación de frases persigo el incierto objetivo de contrarrestar la incomprensibilidad del daño causado.
Imperceptiblemente, o no, nos vimos implicados en una indeseable situación que nos ha inactivado durante un tiempo que ha parecido inmensamente largo.
Nos sentíamos invulnerables a cualquier posible invasión, hasta que de manera insolente apareció el impúdico coronavirus para invadir nuestro espacio, inhabilitar nuestras vidas, inocular incertidumbre, inmovilizar nuestra capacidad de acción y hacernos sentir inseguros.
Nunca intuimos lo que podía llegar a pasarnos desde nuestra actitud individualista, inmadura e indiferente a lo que inadmisiblemente pero implacablemente, pasaba a nuestro alrededor sin que, aparentemente al menos, nos inmutase lo más mínimo.
Nuestra insolencia, no exenta de inmadurez irreflexiva e insensata, nos incorporó de manera ineluctable en un estado de alarma que inhabilitaba nuestras relaciones, nos inadaptaba socialmente y nos sumía en la inacción impuesta.
La inmediatez de la urgencia sanitaria impulsó una respuesta inmediata de las/os profesionales sanitarias/os que incrédulamente observaban la inconmensurabilidad del ataque que de manera impropia e inconsciente alguien quiso calificar de bélica.
La población, por su parte, en una reacción irreconocible obedecía las órdenes de incomunicación y asumía la inmediatez del peligro con inusitada conformidad. En su impropia inclaustración y de manera inalterable e incansable diariamente implosionaban en aplausos de inconfundible reconocimiento hacia las/os incansables profesionales de la salud y a otros de servicios básicos que se fueron incorporando.
A nadie pasó inadvertido el inadecuado olvido y el irracional e insensato rechazo de la Atención Primaria de Salud, que quedó inaprovechada por la incoherencia y la incapacidad de quienes tomaron inconsistentes decisiones desde la indecisión, para situar al hospital como único e indebido centro de atención ante una situación que exigía una incuestionable respuesta de unidad y de indefectible presencia de la que, sin duda, es indispensable recurso de salud.
La calificación de heroicidad resultaba impropia y contradictoria en quienes sufrían la inmisericorde visita de la muerte por una meritoria implicación en el incesante cuidado de los infectados. Y ello a pesar de la inaceptable e incomprensible indefensión que sufrían por la indisculpable ausencia de equipos de protección.
Hasta las enfermeras lograron salir de su habitual invisibilidad para ser incorporadas en el impersonal grupo de profesionales sanitarios. Aunque los inefables medios de comunicación, impúdicamente, continuasen con su inaguantable discurso pseudoinformativo, estereotipado e inapropiado sobre todo lo que hace referencia a la salud y especialmente a las enfermeras.
Los cuidados, imprescindibles pero incomprendidos, pasaron a ser de incalculable valor ante la inconsolable ausencia de su mayor prestador, la familia, que incomprensiblemente aún se denomina como cuidado informal.
Llegó un momento en que no se sabía muy bien si lo importante era intubar o cuidar. La infinita duda entre curar y cuidar, que se instalaba e increpaba a nuestras conciencias en una indeseable indecisión ética y estética que nos increpaba e interpelaba.
El implacable avance de la pandemia acompañaba a la incalmable angustia de muchas personas y familias que asistían al inhumano aislamiento impuesto por el COVID-19. La inaudible queja de quienes sufrían por la incomunicación con sus familias y amigos, se sumaba al insoportable dolor y sufrimiento causado por el incontrolado virus, que convertía en ilógico e incomprensible todo cuanto de manera inverosímil estaba aconteciendo.
Las enfermeras logramos desprendernos de la inconsistente heroicidad impuesta, para pasar a una, no menos, impresentable denominación como rastreadoras. Ni antes teníamos capas o poderes para soportar cualquier contratiempo o vencer a cualquier enemigo, ni ahora tenemos olfato canino para detectar al COVID-19. Lo que viene a demostrar que vivimos en una realidad icónica tan irreal como innecesaria, que lo único que consigue es borrar nuestra incuestionable referencia como enfermeras.
Mientras tanto, la incapacidad de diálogo y consenso políticos conducían a la impajaritable inestabilidad en momentos en los que era incompatible la inconsistencia del discurso con la inaplazable búsqueda de soluciones.
Aprendimos a valorar el incalculable valor del tiempo, entendiendo que no es tanto que el tiempo es oro, sino que lo verdaderamente incalculable es que el tiempo es vida.
Precisamente fueron la inconsistencia y relatividad del tiempo las que nos situaron, casi de manera inadvertida, en unas inconsistentes, cuando no insustanciales fases de incorporación progresiva hacia una incierta e inaplazable normalidad que ya no sabíamos bien si deseábamos o temíamos.
E inmersos como estamos ya en esa irreconocible realidad, empezaron a aparecer imprudentes acciones que se tradujeron en indeseables comportamientos, pero también en injustificadas reacciones de intolerancia y violencia.
La inefable mascarilla se ha convertido en elemento de protección, pero también de incomunicación. Desde la inexpresividad que provoca a la inaccesibilidad que genera, el enmascaramiento preventivo nos sitúa en una inclasificable realidad en la que la palabra queda presa y el gesto invisible. Si antes de la pandemia la individualidad nos aislaba, ahora, la mascarilla enmascara nuestra comunicación para convertirla en una simple, mecánica e inexpresiva forma verbal que hace incapaz la traducción real de aquello que realmente queremos expresar.
Y esta barrera, tan necesaria como incómoda e indeseable, se interpone en la prestación de cuidados en la que tan importantes como deseables son la expresión o el gesto, a la que se une el inadmisible contacto físico, que convierten al cuidado en inseguro, irreconocible e incomprensible. Es por ello que ahora, más que nunca, se hace necesaria la mirada como forma de trasladar nuestra empatía y la consistencia de nuestro mensaje verbal reforzándolo de matices que venzan el inabordable acceso a nuestro gesto, oculto por el intransigente enmascaramiento. Debemos impedir, como parte de esta nueva realidad de cuidado, pasar inadvertidas, ser incomprendidas o irreconocibles, resultar inaccesibles o inasequibles. Como enfermeras tenemos la innegable necesidad de ser inconformistas y transformar la inseguridad en certeza, lo insustancial en trascendental y lo inconciliable en compatible. Porque los cuidados profesionales enfermeros precisan ser inigualables y evitar la inmerecida invisibilidad o el incomprensible olvido que puede provocar una simple pero inescrutable mascarilla.
Seamos infatigables luchadoras ante la negatividad que impone el COVID-19. Porque sin pretenderlo, además de dolor, sufrimiento y muerte, ha generado un nuevo espacio de cuidados al que es inaplazable dar respuesta. Las enfermeras no debemos consentir que el cuidado sea inasequible. Con nuestra rebeldía a la inmovilidad lograremos que dicho espacio sea un inconfundible referente de nuestro indiscutible liderazgo en cuidados.
La incontenible fuerza del cuidado nos rescatará del inmerecido lugar en el que nos situaron la insensatez de un sistema y de quienes incongruentemente lo crearon o lo consintieron.
En esta inconclusa situación generada por la pandemia sería imprudente pensar que todo puede seguir inalterable. Ahora mismo son inabarcables e inaccesibles todas las respuestas, pero la incredulidad no puede ni debe llevarnos al incumplimiento que de nosotras se espera para desenmascarar definitivamente a la sociedad.
La insolidaridad, la inequidad, la inaccesibilidad, la inacción, deben perder el prefijo in en la nueva normalidad para positivizarse y lograr que se conviertan en solidaridad, equidad, accesibilidad y acción como elementos fundamentales de avance, desarrollo, intervención y participación, indispensables para hacer frente a cualquier contingencia de fragilidad que es lo que, finalmente, da sentido a los cuidados.