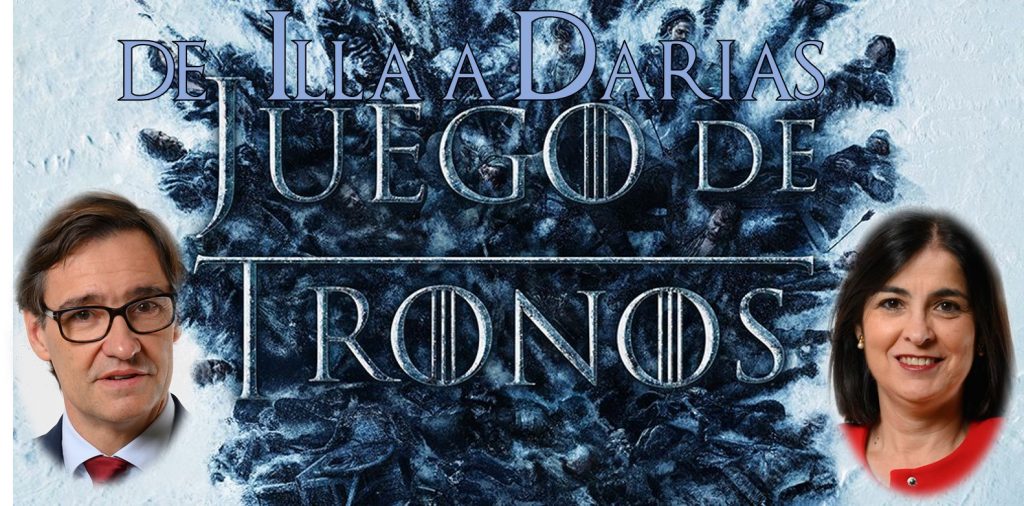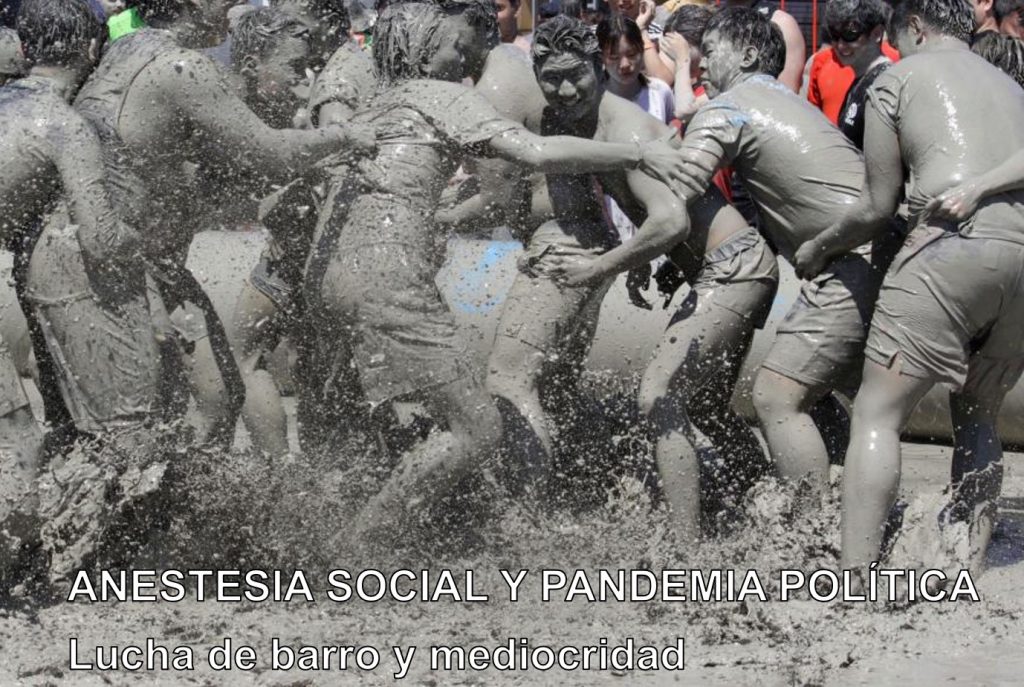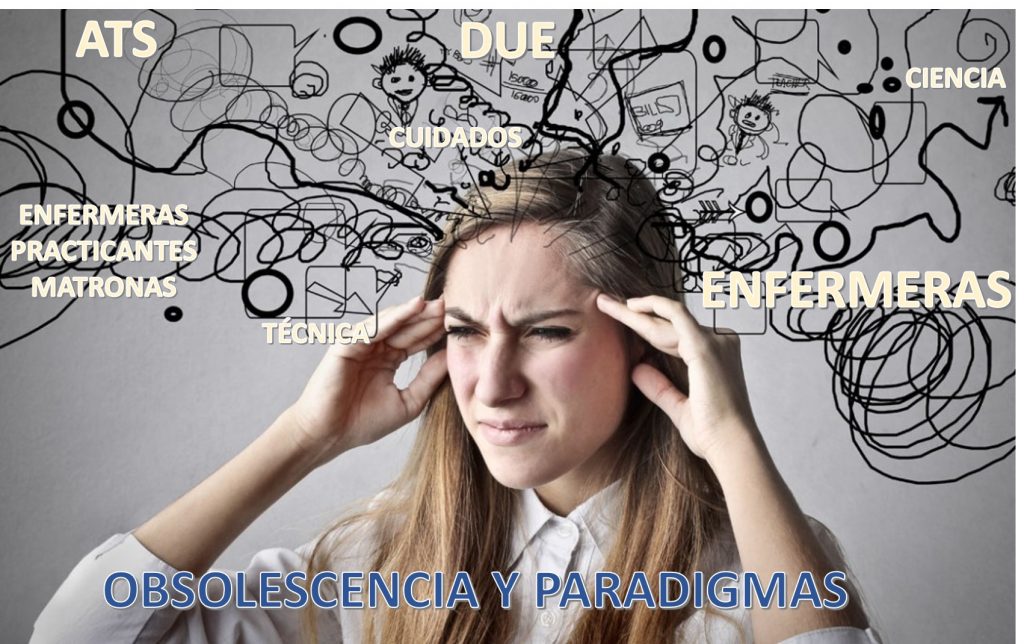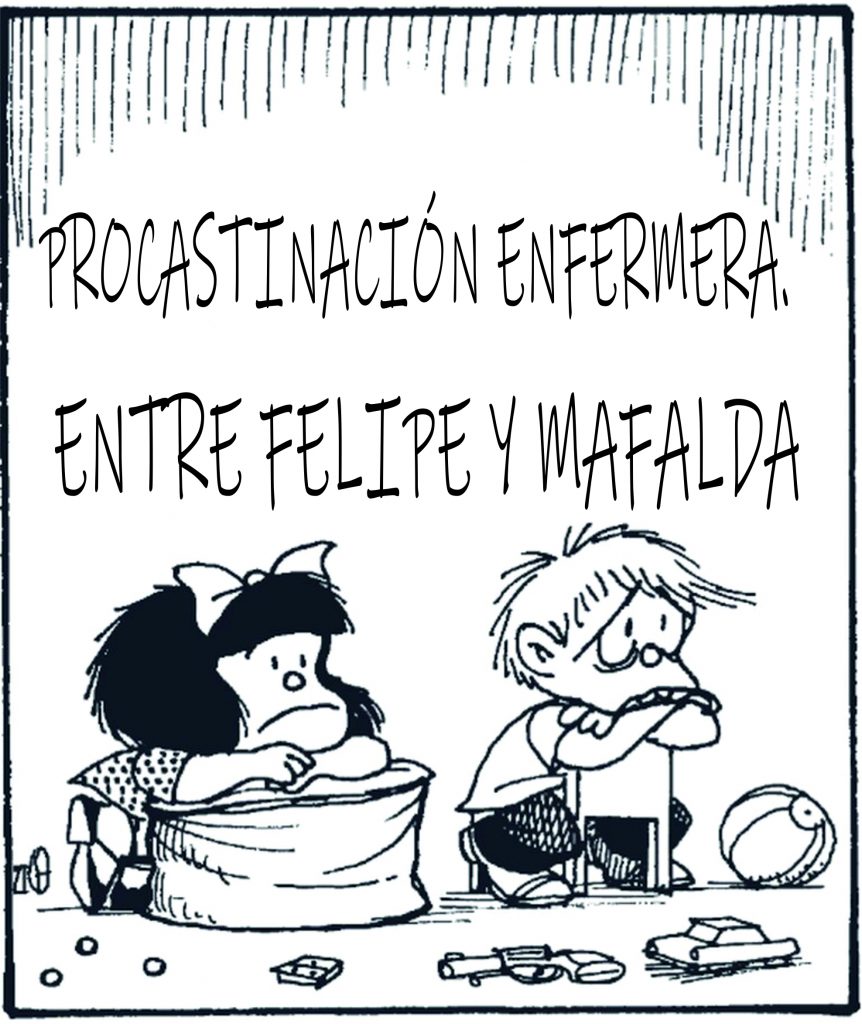Día mundial de la mujer y la niña en la ciencia
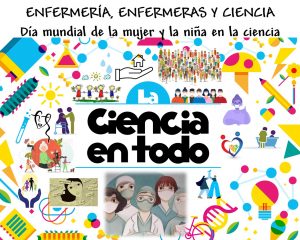
Las ciencias aplicadas no existen, sólo las aplicaciones de la ciencia.
(Louis Pasteur)
La ciencia es un sistema ordenado de conocimientos estructurados que estudia, investiga e interpreta los fenómenos naturales, sociales y artificiales. Por su parte el conocimiento científico se obtiene mediante observación y experimentación en ámbitos específicos.
Es decir, la ciencia y el conocimiento científico, no excluyen en ningún momento a nadie, cualquiera que sea el ámbito de estudio y, por tanto, cualquier disciplina forma parte de dicha ciencia y del conocimiento científico del que se nutre a través de la generación de preguntas y razonamientos, formulación de hipótesis, deducción de principios y leyes científicas, y la construcción de modelos científicos, teorías científicas y sistemas de conocimientos por medio de un método científico.
Pues bien, esto que inicialmente parece muy claro, al menos teóricamente, a nivel práctico no lo es tanto. Y no lo es básicamente porque cuando se habla de reconocer o premiar aportaciones científicas estas quedan circunscritas a determinadas ciencias que por influencia del racionalismo y el positivismo fueron siendo identificadas como tales, al tiempo que aquellas que sus paradigmas no encajaban con dichos planteamientos científicos quedaban excluidas e incluso minusvaloradas.
Se acuñó la división de ciencias y letras como si las segundas no pudiesen tener la categoría de ciencia. Además de generó la cultura, interiorizada popularmente, de que las ciencias son complejas, útiles, científicas, prestigiosas y las letras fáciles, inservibles, sin influencia. Pero es que además hay un tercer apartado en el que se agrupan aquellas disciplinas que no son consideradas ni ciencias ni letras y mucho menos científicas, como por ejemplo trabajo social, sociología, enfermería…
Podríamos decir, por tanto, que estamos ante una evidente falta de equidad científica en la que, como suele suceder en todas las inequidades, existen ricos y pobres que a pesar de convivir en una misma sociedad, la científica en este caso, la accesibilidad, la igualdad de oportunidades, la libertad de acción… no son idénticas para unas ciencias que para otras.
Con la Investigación, pasa algo similar. La investigación es una actividad orientada a la obtención de nuevos conocimientos o, a ampliar estos su aplicación para la solución a problemas o interrogantes de carácter científico. La investigación científica, por su parte, es el nombre general que obtiene el complejo proceso en el cual los avances científicos son el resultado de la aplicación del método científico para resolver problemas o tratar de explicar determinadas observaciones. Pues bien, la investigación parece como si tan solo fuese posible en las disciplinas encasilladas en “ciencias” y que el resto de disciplinas bien de “letras” o bien aquellas que parece que ni son ciencias ni letras, no tuviesen la capacidad ni la necesidad de investigar. Una vez más la influencia de la investigación positivista anula e incluso desprecia temas de investigación que se alejen de los patrones marcados por esa “ciencia” o cualquier otro diseño de investigación como el cualitativo y no digamos ya aquellos que no quedan claramente encuadrados en ninguno de estos diseños como la investigación acción participación.
Pero es que además organismos internacionales de tanto prestigio como por ejemplo la UNESCO, deja fuera de la consideración de Ciencia, a la Enfermería, de tal suerte que quienes investigan en dicha ciencia tienen que identificarse en el código de Ciencias Médicas, aunque está claro que no es una disciplina de la Medicina. O que cuando se concurre a alguna convocatoria no aparezca como descriptor de Ciencia, Enfermería, y que el proyecto a presentar deba registrarse en el epígrafe de Biomedicina. O que Medicina se autoexcluya de las Ciencias de la Salud por considerarse una ciencia superior o cuanto menos diferente.
En este sentido, por tanto, llama la atención que organismos como la OMS, que está haciendo posicionamientos claros en favor de las enfermeras como la declaración universal del año de las enfermeras y matronas, no se posicione junto al Consejo Internacional de las Enfermeras (CIE), por ejemplo, para que se eliminen de una vez por todas este tipo de exclusiones en organismos internacionales como la UNESCO. Un claro anacronismo científico que se mantiene más allá de la razón y el sentido común.
Todo lo apuntado, aparte de ser un despropósito, que lo es, es una claro y manifiesto atentado a la razón y a la propia ciencia, además de ser una muestra evidente de autoritarismo científico que fagocita, coloniza e invisibiliza a cualquier otra ciencia que no sean las que establece la norma o las que dictan las ciencias dominantes.
Desde este planteamiento de jerarquía científica se producen clarísimas desigualdades que atentan contra la singularidad y especificidad de determinadas ciencias que son ignoradas y despreciadas por organismos oficiales que se someten al dictado de las citadas ciencias dominantes y excluyentes.
La ciencia y el conocimiento científico derivado de las investigaciones queda circunscrito a un microscopio, una probeta, un enzima, un microbio, una sustancia química o una centrifugadora, excluyendo de manera sistemática el valor a investigar sobre sentimientos, emociones, afrontamientos, confianza, empoderamiento… ligados a los cuidados.
Un claro ejemplo lo tenemos en el hecho de que las enfermeras deban someterse a la evaluación de sus aportaciones científicas bajo los criterios de las ciencias biomédicas para lograr acreditarse o alcanzar tramos de investigación en su carrera académica. Esto supone quedar sujeta a parámetros que no son propios de su ciencia o paradigma y tener que competir con otras disciplinas para las que están diseñados de manera expresa y específica dichos criterios de evaluación. Cuestión que pervierte la ciencia al tener que “adulterarse” en esa forzosa adaptación que se quiere vender de manera eufemística, cínica y totalmente alejada de la realidad como un intento de equiparar las ciencias con idénticos parámetros de evaluación. Los sesgos que se incorporan son evidentes y tan solo se mantienen por intereses de poder científico ligado a determinadas disciplinas.
Son múltiples los certámenes y convocatorias de premios que reconocen las aportaciones a la ciencia por parte de investigadoras/es. Algunos de ellos de gran prestigio internacional. Pero la mayoría, circunscritos a las ciencias, dijéramos de primer nivel o reconocidas como tales, quedando excluidas el resto de ciencias como las ciencias políticas, las humanidades, las sociales…o aquellas que ni tan siquiera se enmarcan en ningún genérico científico.
De tal manera que resulta muy complejo, no por dificultad científica sino por evidentes barreras de acceso, el optar si quiera a los citados certámenes o convocatorias de premios, que se diseñan a imagen y semejanza de las citadas ciencias de élite, lo que provoca una clara vulnerabilidad científica que empobrece los resultados de dichas ciencias, no por falta de aportaciones sino por imposibilidad de acceso a su reconocimiento.
Sería por tanto deseable que en los Premios de investigación o de ciencia que se convoquen se contemplen aportaciones de valor por parte de ciencias como la Enfermería y que las mismas no queden olvidadas, ocultas o inclusive fagocitadas por otras ciencias.
Se puede argumentar que existen determinados investigadores y científicos enfermeros, por ejemplo, que son capaces de asimilar su producción a la de las ciencias biomédicas con los criterios comentados, por lo que se podría deducir que quienes no lo hacen es porque no quieren y prefieren adoptar un posicionamiento victimista y de permanente sentimiento de persecución. Una vez más nos encontramos con un discurso que trata de descalificar y desviar la atención del verdadero problema. Siendo cierto el planteamiento de acceso de algunas/os investigadoras enfermeras/os a estos criterios, no lo es menos, que en muchas ocasiones deben sacrificar determinados planteamientos disciplinares para adaptarse, como se decía, a las normas impuestas, lo que sin duda provoca una adulteración evidente de la ciencia propia para aproximarse a la dominante que, finalmente, es la que marca el cómo, el cuándo y el dónde.
Si a todo lo dicho sumamos las dificultades que las mujeres tienen para investigar en igualdad de condiciones que los hombres y ser reconocidas sus aportaciones con idéntico valor que ellos, nos encontramos con un inconveniente añadido en el caso de las enfermeras.
Enfermería es una profesión eminentemente femenina tanto por el número de profesionales que la integran (80% más o menos) como por la condición de género femenina de la propia profesión al estar ligada claramente a una evolución histórica, social y profesional con un claro paralelismo a la perspectiva de género de nuestra sociedad, sufriendo idénticos inconvenientes, acosos, dificultades, obstáculos y barreras que las mujeres para lograr su plena identidad e igualdad en una sociedad patriarcal y machista que, en el caso de la enfermería, estuvo permanentemente subsidiada, controlada e incluso maltratada, por la disciplina médica, claramente masculina y machista en su comportamiento interdisciplinar y en su desarrollo, al margen incluso, del aumento de mujeres que acceden a la medicina al interiorizar éstas, idénticos comportamientos profesionales masculinos y machistas.
Si al tardío desarrollo profesional, claramente inducido por la dictadura franquista, unimos las barreras para permitir su desarrollo disciplinar universitario, nos encontramos con un clarísimo elemento de dificultad a la hora de asimilarse al resto de la comunidad científica. Sin embargo, las enfermeras hemos sido capaces en menos de 40 años de situarnos al mismo nivel académico que cualquier otra disciplina, aunque el nivel científico, por razones obvias, aún esté lejos del que acumulan ciencias con siglos de capacidad científica. Si, además, tenemos en cuenta que lo hemos tenido que hacer con idénticos criterios de quienes llevan dicho bagaje científico acumulado, por una parte, y que, en base al mismo, marcan las reglas del juego como si todos partiésemos del mismo punto, es evidente la clara desigualdad de oportunidades y la consiguiente inequidad científica.
Hoy se ha conmemora el día mundial de la mujer y la niña en la ciencia. Lamentablemente se tienen que seguir celebrando estos días en los que se pone de manifiesto que se mantienen desigualdades en función del género en cualquier ámbito de nuestra sociedad, en la que el científico no es una excepción. La mujer ha sido históricamente relegada por la ciencia a través de los hombres que la han capitalizado de manera exclusiva y excluyente. Hasta el punto de expropiar las aportaciones científicas hechas por mujeres, en condiciones de quasi clandestinidad, para asignárselas como propias.
Día de la mujer y la ciencia en el que aún cuesta encontrar referencias a enfermeras como consecuencia de la invisibilidad de sus investigaciones y de sus aportaciones científicas, en un área, el de los cuidados profesionales, que sigue manteniéndose, en muchos casos, en el ámbito doméstico.
La Enfermería como ciencia y las enfermeras como integrantes de dicha ciencia, a la que debemos alimentar y cuidar, tenemos el compromiso de avanzar para posicionarnos como investigadoras y científicas en igualdad de condiciones a las de cualquier otra disciplina, para aportar nuestras contribuciones específicas que contribuyen a mejorar la calidad de vida de las personas, las familias y la comunidad.
Por su parte, la sociedad, en su conjunto, pero muy particularmente las organizaciones e instituciones encargadas de reconocer y difundir las aportaciones científicas deben acabar de una vez con la idea de que la ciencia es patrimonio exclusivo de unas pocas disciplinas. Para ello resulta fundamental que se apoyen y reconozcan las investigaciones y los resultados derivados de estas, de investigadoras/es que no son parte de las disciplinas con carácter de exclusividad.
Continuar manteniendo un posicionamiento tan reduccionista tan solo contribuye al empobrecimiento de la ciencia en general y a limitar el acceso de la población a importantes aportaciones para la salud y el bienestar aportadas por parte de ciencias que siguen sin ser reconocidas como tales.
La ciencia no puede seguir siendo acrítica e irreflexiva como efecto de la manipulación interesada que de la misma hacen determinadas disciplinas que la tienen secuestrada para su particular interés. Ello tan solo provoca una visión distorsionada que se traduce en la limitación de posibles beneficios de conocimiento que reviertan en mejoras para la salud, el bienestar o el buen vivir.