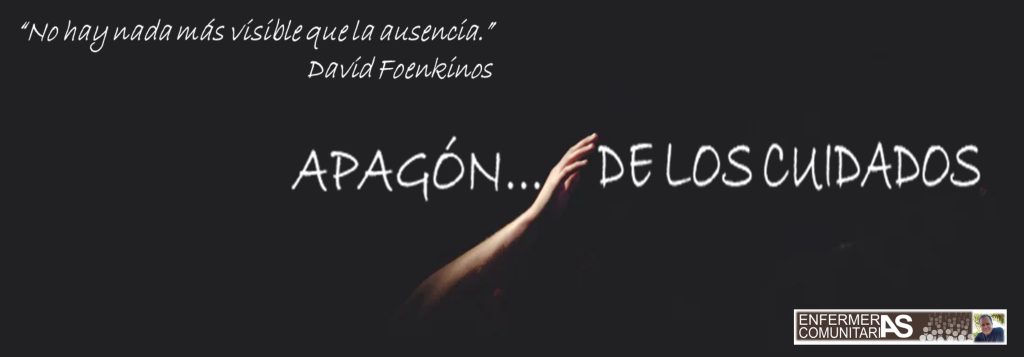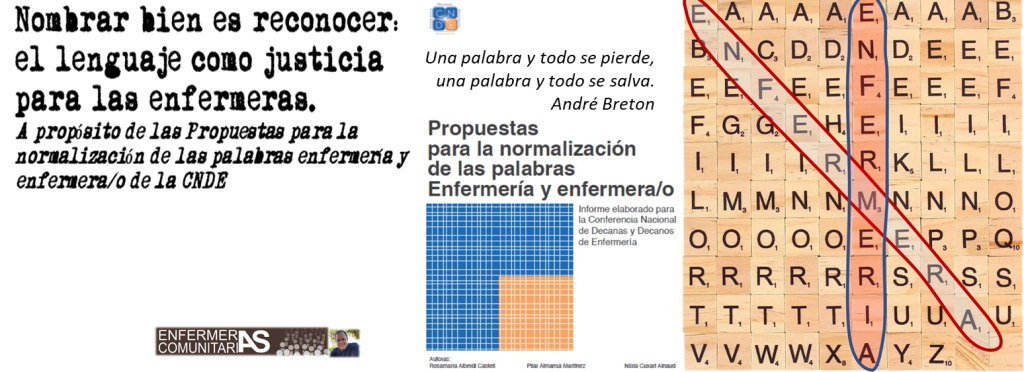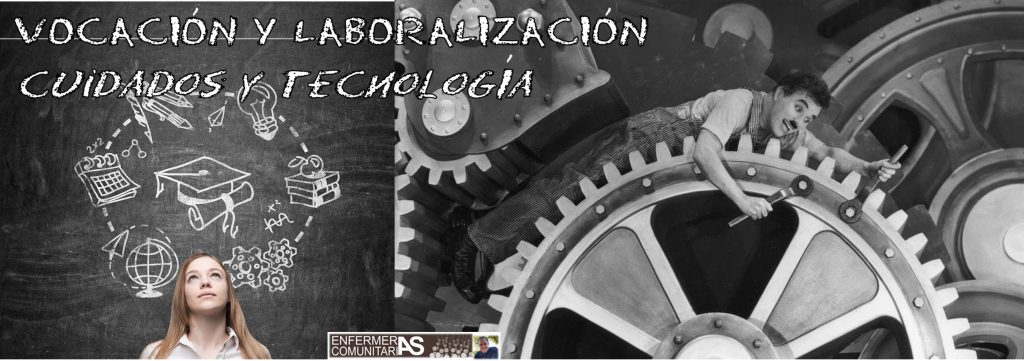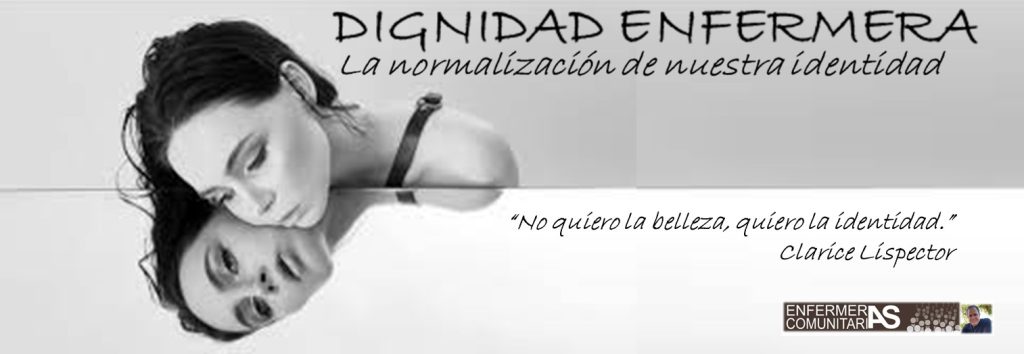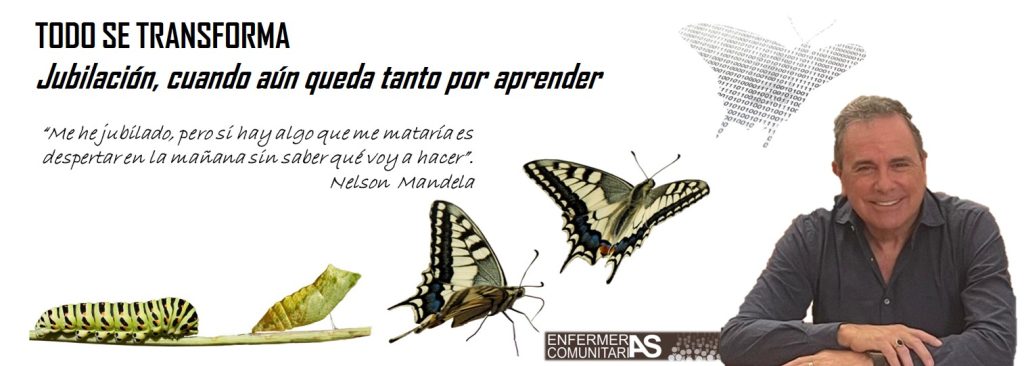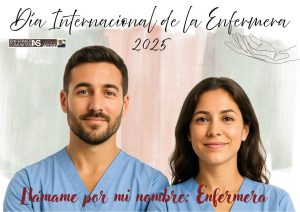
“Nada grande se ha logrado sin entusiasmo”.
Ralph Waldo Emerson[1]
Cada 12 de mayo se celebra el Día Internacional de la Enfermera. Lo que para algunas personas puede parecer una fecha simbólica en el calendario, para quienes ejercemos la profesión de Enfermería, es una jornada cargada de sentido. No se trata de una efeméride más, ni de un momento para buscar reconocimiento puntual y superficial de homenajes, halagos o discursos institucionales. Se trata de afirmar con firmeza quiénes somos, qué representamos y por qué nuestra aportación es imprescindible para la salud, la justicia social y el futuro de nuestras sociedades. Una oportunidad para para nombrar lo que somos, lo que hacemos y lo que representamos. Porque nombrar es reconocer. Y reconocer es transformar.
Ser enfermera es una afirmación poderosa de identidad, de compromiso y de pertenencia. No nos define la simpatía, ni el sacrificio, ni la entrega acrítica. Nos define el conocimiento, la reflexión, la práctica rigurosa y la ética del cuidado. El cuidado entendido no como una virtud blanda. Cuidar no es acompañar desde la pasividad sino como un acto profesional, político y profundamente humano que sostiene y articula la vida en todos sus ciclos. Cuidar es actuar desde el conocimiento, sostener desde la competencia, transformar desde la sensibilidad.
Enfermería es mucho más que una vocación. Es una profesión autónoma, una disciplina académica y una ciencia con conocimientos, fundamentos teóricos y principios metodológicos y competencias específicas. Con capacidad de análisis, intervención crítica y una ética profundamente relacional. Con un paradigma propio que habla de personas, de familias, de comunidad, de salud, de vínculos, de escucha, de acompañamiento, de derechos y de equidad. Sin embargo, esta realidad todavía no se refleja ni en el imaginario colectivo, ni en las políticas públicas, ni en los medios de comunicación.
Incluso definiciones institucionales como la que aún mantiene la Real Academia Española (RAE) al referirse a la enfermera siguen consolidando una visión reducida, anacrónica y profundamente injusta de nuestra imagen y nuestra aporatción. Nombrarnos mal es invisibilizarnos. Y cuando no se nombra lo que somos, se borra nuestra contribución.
Rechazamos la victimización y el lamento perpetuo que inmoviliza. Nuestro camino no es la queja, sino la acción consciente. El fortalecimiento profesional pasa por la implicación activa, por el orgullo de pertenencia, por el conocimiento profundo de lo que somos y de lo que aportamos. Y lo que aportamos son cuidados: esa acción consciente, razonada, rigurosa, ética, estética y relacional que transforma la salud y la sociedad, desde el respeto a la dignidad humana. Por eso se requiere una relectura del cuidado, y con él, del papel que desempeñamos las enfermeras en los sistemas de salud y en la sociedad.
Nuestra aportación cuidadora no es una práctica instintiva ni una ayuda informal. No es una práctica empírica heredada, sino una acción profesional que requiere análisis, juicio profesional, habilidades comunicativas, conocimientos científicos y una ética relacional compleja. Es una acción profesional que integra ciencia, sensibilidad, juicio profesional, compromiso ético y capacidad de respuesta en contextos de alta complejidad. Nuestro cuidado profesional es una cuestión pública, política y estructural. La forma en que cuidamos dice mucho del tipo de sociedad que somos y del tipo de sociedad que aspiramos a construir. Y en ese proceso, el cuidado profesional enfermero ocupa un lugar insustituible. Nuestra va más allá de las técnicas. Identificamos necesidades, planificamos, implementamos y evaluamos acciones y estrategias, coordinamos recursos, educamos, acompañamos, investigamos y lideramos equipos. Abordando múltiples espacios vitales y sociales. Cuidamos en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte, en la promoción y prevención y en la rehabilitación y reinserción. Nuestro trabajo no se mide en actividades y tareas, sino en vínculos, procesos, resultados y transformaciones. Estamos formadas para tomar decisiones autónomas en múltiples contextos, siempre con la persona, la familia y la comunidad como centro y con su participación activa.
La actividad enfermera no es una extensión del sistema sanitario, ni un adorno, ni una anécdota: es su base estructural. Somos artífices del cuidado y organizadoras de su complejidad. Articulamos saberes, coordinamos actores, tejemos redes, pensamos estrategias. La acción enfermera es la pieza clave para lograr sistemas de salud más humanos, más eficientes, más equitativos y más sostenibles.
El cuidado profesional enfermero no es un acto doméstico ni sentimental, aunque esté ligado estrechamente a emociones y sentimientos. Es una estrategia pública, profesional y colectiva que permite sostener el tejido social y garantizar el derecho a la salud como derecho humano fundamental. Y nosotras, las enfermeras, somos sus principales, que no exclusivas, protagonistas. Es articulador de todos los cuidados. No como imposición, sino como capacidad organizadora, integradora y transformadora. Desde el ámbito familiar hasta las políticas públicas, los cuidados requieren estructura, enfoque, ética, saber hacer. Las estrategias de salud del presente y del futuro necesitan incorporar el cuidado enfermero como eje vertebrador, no como apéndice. Y para ello, es imprescindible reconocer lo que las enfermeras representamos y aportamos: una forma distinta y profundamente necesaria de comprender y construir la salud. Y eso es lo que aportamos. No un añadido, no una nota a pie de página, sino una clave estructural para el presente y el futuro de nuestras sociedades, articulando, integrando y conectando todos los ámbitos de atención y todas las dimensiones del bienestar.
Durante años se nos ha querido representar como figuras secundarias, como parte del decorado institucional, como protagonistas invisibles de un sistema que prioriza la enfermedad sobre la salud, la técnica sobre la relación, la jerarquía sobre la colaboración. Frente a esto, planteamos con orgullo y firmeza nuestra identidad profesional. Ser enfermera es elegir un lugar en el mundo: al lado de la vida, en el corazón de los vínculos, con los pies en la realidad, con el conocimiento en la acción y las manos preparadas para sostener, acompañar y transformar.
Nuestra presencia no se limita a los hospitales o a las técnicas, como lamentablemente aún se sigue visibilizando y trasladando. Cuidamos en los hogares, con las familias, en escuelas, en centros sociosanitarios, en unidades de salud mental, en barrios, en entornos rurales, en centros de acogida, en instituciones penitenciarias, en intervenciones humanitarias, en espacios comunitarios y en cuantos contextos, los cuidados son necesarios para afrontar problemas, situaciones, conflictos, desigualdades, o para mantener el equilibrio que logre el bienestar y el nivel de salud con el que las personas se sientan identificadas. Donde hay una necesidad de cuidado, estamos.
La enfermería es, además, una profesión femenina. Y eso, lejos de ser una debilidad o un problema, como se continúa interpretando, constituye una de nuestras principales fortalezas.
Esta feminización ha sido históricamente utilizada para justificar nuestra invisibilidad, asociándonos a roles supuestamente naturales o subordinados que limitaban nuestro desarrollo y respuesta cuidadora a través de estereotipos patriarcales y arcaicos. Rechazamos esa lógica. La feminización de nuestra profesión ha modelado una mirada profesional única, una forma de estar y de mirar, basada en la escucha, en el vínculo, en la colaboración, en la sostenibilidad de la vida. Valores que han sido sistemáticamente subestimados por los modelos biomédicos, masculinizados y jerárquicos, pero que hoy resultan indispensables para responder a los grandes desafíos contemporáneos: el envejecimiento, la cronicidad, las desigualdades sociales, las crisis humanitarias, el colapso ecológico, el agotamiento de los sistemas de protección social, la vulnerabilidad, la violencia… Las enfermeras hemos desarrollado una mirada profesional capaz de integrar lo clínico, lo social, lo ético y lo comunitario. Una mirada capaz de ver a la persona más allá de la enfermedad, del procedimiento o de los síntomas estandarizados.
Reivindicar la fuerza de nuestra feminización es desmontar estereotipos, desmontar jerarquías patriarcales y situar el cuidado en el centro de la vida social. Es afirmar que los valores socialmente asignados como femeninos —la empatía, la ternura, la escucha, la compasión, la colaboración— no son rasgos menores, sino activos políticos imprescindibles para diseñar el mundo que necesitamos. Es reivindicar una forma distinta y profundamente necesaria de hacer política en salud que ha generado prácticas, teorías y metodologías centradas en la experiencia, en la subjetividad, en la colectividad. Feminizar el sistema de salud no es un problema. Es parte esencial de su transformación necesaria.
Nuestra voz no es solo técnica. Es también política, social y ética. Es la voz que aboga por una salud entendida como proceso, no como mercancía. Por una salud con derechos, con participación, con equidad. Es la voz que exige poner el cuidado en el centro de las políticas públicas, y no relegarlo a los márgenes. Es la voz que recuerda que sin cuidados no hay vida digna, y sin enfermeras no hay cuidados posibles. Cuando nuestra voz es escuchada, el sistema cambia. Se vuelve más humano, más horizontal, más justo. Nuestra voz es la voz de la abogacía por la salud, de la defensa de los derechos humanos, del compromiso con la justicia social. Es la voz que sabe mirar de frente a la desigualdad y ofrecer respuestas colectivas. Es la voz que conecta lo técnico con lo humano, lo científico con lo ético, lo clínico con lo social.
Por eso, en este Día Internacional de la Enfermera, no basta con agradecimientos puntuales ni con homenajes vacíos de contenido y de sentimiento. Reclamamos algo más profundo: reconocimiento institucional, presencia en los espacios de decisión, visibilidad mediática, participación efectiva en el diseño de políticas, corresponsabilidad profesional. Por ello, es necesario cambiar la narrativa social y mediática sobre la salud, que solo identifica la enfermedad y minusvalora la salud como realidad colectiva y compartida. Una narrativa que excluye a las enfermeras y, con nosotras, excluye también a la ciudadanía, a los cuidados familiares y a sus cuidadoras, a otros agentes de salud y a toda la riqueza que ofrece un enfoque salutogénico, comunitario e intersectorial. Una visión reduccionista que ha empobrecido el debate público, ha distorsionado las políticas sanitarias y ha generado una imagen profundamente parcial de lo que significa cuidar y curar.
No pedimos permiso para existir, sino espacio para transformar. Hablamos de liderazgo enfermero no como una declaración de intenciones, sino como una exigencia estructural. El mundo que habitamos, con sus retos sociales, sanitarios, climáticos y demográficos, necesita líderes que piensen en términos de cuidado y no tan solo en parcelas de poder. Que trabajen por la justicia social, que defiendan la equidad, que prioricen el bienestar colectivo. Y ahí, la voz enfermera tiene mucho que decir. Hoy más que nunca, necesitamos liderazgos comprometidos con el cuidado, con la equidad, con la salud en todas las políticas. Por eso, el liderazgo enfermero es esencial para transformar no solo los servicios de salud, sino también las políticas sociales, educativas, ambientales y económicas. Porque cuidar no es una tarea sectorial, es una tarea transversal que atraviesa todas las dimensiones de la vida.
Para lograr todo esto es necesario que, ante todo, se nos llame por nuestro nombre. Nombrarnos correctamente no es un capricho. Es un acto político, epistémico y simbólico. Llamarnos por nuestro nombre —enfermeras— implica reconocer nuestra existencia profesional, nuestra especificidad disciplinar y nuestra capacidad transformadora. Enfermera no es solo una palabra, ni una etiqueta genérica, ni un tópico o estereotipo. Enfermera es una identidad profesional, un lugar de saber, una práctica transformadora. Reivindicar nuestra identidad es también recuperar el orgullo de pertenencia. Sentirnos parte de una comunidad profesional amplia, plural y potente, que en todo el mundo sostiene la salud cotidiana, acompaña la vulnerabilidad y cuida en todas las fases del ciclo vital. Es reconocernos en nuestra historia, en nuestras referentes, en nuestros logros colectivos y en nuestras aspiraciones compartidas. Y en un momento histórico como el actual, donde los sistemas sanitarios están en tensión, donde la salud pública se redefine y donde la comunidad reclama nuevas formas de estar, compartir, convivir y cuidar, nuestra aportación es más necesaria que nunca. Porque no basta con ser. Es necesario ser vistas, ser escuchadas y ser tenidas en cuenta, para poder estar.
No pedimos privilegios. Llevamos años demostrando de lo que somos capaces. Se trata de que se haga justicia. Justicia profesional, simbólica, epistémica, política y social. Exigimos que se reconozca el valor del cuidado enfermero como dimensión esencial del bienestar colectivo. Que se revise el lenguaje con el que se nos representa. Que se actualicen las normativas y políticas que aún hoy nos marginan. Que se incorporen nuestras voces en las decisiones que afectan a la salud de las personas y de los territorios. Por eso, es imprescindible que las administraciones, los medios de comunicación y la sociedad en su conjunto reconozcan e identifiquen lo que somos y lo que hacemos. No se trata de ego, ni de una necesidad de halago superficial, ni de un mal entendido deseo de poder o autoridad. Se trata de justicia. De dar a cada cual el lugar que le corresponde. De visibilizar un trabajo fundamental que ha sido históricamente invisibilizado e interesadamente ocultado. De garantizar que la salud que soñamos —una salud inclusiva, humana, comunitaria y equitativa— sea posible con nuestra aportación, en conjunto con el resto de profesionales y con la comunidad en su conjunto.
Porque cuando se escucha a las enfermeras, se cuida mejor. Y cuando se cuida mejor, se vive mejor. Por eso, en este Día Internacional de la Enfermera queremos respeto. Queremos presencia. Queremos poder de decisión, que no autoridad para dominar, sino para seguir cuidando y transformando. Para que cada política, cada decisión, cada recurso, tenga en cuenta la mirada enfermera como clave para construir un mundo más justo, más humano, más saludable. Y, sobre todo, queremos que se nos llame por lo que somos, nos reconocemos y nos identificamos: Enfermera.
Este 12 de mayo, más allá de los homenajes, más allá de las palabras bonitas, más allá de los gestos simbólicos, pedimos compromiso. Pedimos que se nos nombre correctamente. Que se nos reconozca justamente. Que se nos escuche activamente. Pedimos políticas con cuidado, sistemas con alma, comunidades con equidad.
Porque somos enfermeras. Somos ciencia, disciplina y profesión. Somos memoria y futuro. Somos quienes cuidamos, transformamos y sostenemos.
[1] Escritor, filósofo y poeta estadounidense. Líder del movimiento del trascendentalismo (1803-1882)